
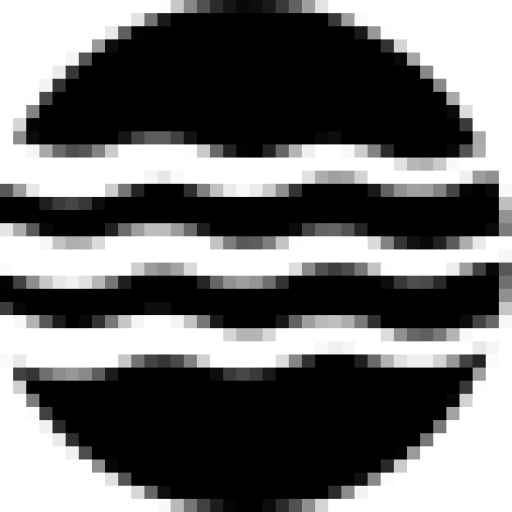
Por Diego Halter
En una nota previa (Rosario, ciudad de valientes) me tomé el atrevimiento de decir, de organizar los sentimientos y las ideas que una situación completamente ajena, impuesta a todos por igual, una situación de violencia y muerte, inmediata o parsimoniosa, me inspiraba e inspira desde largo tiempo atrás. Esto, decir, nunca es gratis. Y no debe serlo. Aquí me propongo responder a algunas objeciones, avanzadas desde la amistad y el amor, a veces desde la severidad, siempre desde la confianza, respondidas ya en la intimidad pero con la certeza de que lo que se propone en público debe transparentarse en la luz y no escamotearse a la sombra, con vergüenza, con la mala conciencia de quien se pretende infalible, con la soberbia del silencio, las múltiples poses de la miseria intelectual. No. Aquí, una conversación que continúa y se sigue prestando a la discusión y al debate, en contra del destello mediático pueril y escandaloso que solo grita consignas sin revisar condiciones. Y, espero, con la mayor de las consideraciones hacia las víctimas, que son muchas más y devienen de mucho más lejos que las contadas en siete días fatídicos. Mi sentimiento con todas ellas.
“Vos creés en la responsabilidad directa de cada consumidor, pero no lo decís”.
Ningún mercado pervive sin consumidores. Al mismo tiempo, es tal vez la oferta la que crea al consumidor. La idea de que la demanda antecede a la oferta es, probablemente, un mito liberal. Son relaciones reales, pero más orgánicas y difusas. Sobre todo desde la altura de este momento histórico: el marketing es el trabajo de crear demanda. A eso apuntaba la relación con las tabacaleras y las destilerías. Pero no quisiera aparecer como aquel que esconde la mano: la culpa de la existencia del narcotráfico es bipartita, del Estado y del consumidor, pero sobre todo del consumidor. Si tan sólo porque en principio ningún Estado empieza por la prohibición, sino que llega a ella a través de los múltiples atentados a la salud pública que se le van presentando, teórica o prácticamente, y a los que debe dar respuesta por el carácter intrínseco de su ser, de su ser Estado. Y son los consumidores los que sostienen, material e intelectualmente, la presencia continua del mercado narcótico. Engels no decía nada mucho más loco cuando proponía a la criminalidad como necesidad de la innovación cerrajera…
“La clase media es una falsa categoría, no es una clase, ¿por qué la usás?”
La categoría es confusa, lo admito. La medianidad de clase es una posición general en la distribución de la renta, y no en su producción. Es decir: no es una clase. Y bien, ¿es mi culpa que sea un problema que trasciende la clara distinción entre obrero y burgués, del proletario y el propietario? Por el lado del consumo, un mínimo superávit es necesario, teóricamente. Por el lado del tráfico, una división de trabajos equivalente a la de cualquier mercado legal es previsible. La clase media es una imagen que aúna tanto a los obreros con algún resto como a los pequeños burgueses y los profesionales, funcionarios, etcétera. Pero la intención trascendía también, tal vez erróneamente, hacia una medianidad de práctica social convenida. A un tiempo media y mediocre (volveremos sobre esto al hablar de la legalidad), la clase de la opinión.
“¿Cómo podés decir que el Estado se favorece del narcotráfico? ¿Con qué fundamentos?”
El Estado es una amalgama de instituciones, de alcances diversos y con operadores innúmeros. La aparente contradicción, el superficial absurdo de decir que el Estado se beneficia de aquello a lo que combate, y que lo combate en competencia de atribución constitutiva (población, territorio, arma, capital), no es más que eso: apariencia y superficie. No hace falta más que correr la mirada hacia el gobierno del presidente electo, Javier Milei o, más felizmente, hacia las obras de Rodolfo Walsh o Raymundo Gleyzer, para comprender que el Estado no es el consecuente que se sustrae de toda contradicción. Es la entidad que la instituye y, tal vez, que se instituye gracias a ella.
La objeción de que lo digo sin argumento es un poco más seria. Y, sin embargo, ¿cómo podría sustraerse la autoridad del Estado en la existencia, persistencia y permanencia de un mercado, negro o de otro tipo, que solo crece, desde hace décadas, a su sombra? A su sombra, es un decir. El Estado se beneficia del narcotráfico. Y su utilización mediática es ejemplar a ese respecto. Es un substituto y un difusor de la lucha de clases (de ahí la legitimidad de la objeción anterior, me doy cuenta), aun cuando es su consecuencia. Es la apariencia de un combate que se dibuja al modo de la invasión roja, la influencia foránea, la ideología extranjerizante y tantas otras joyas de la clase dominante, por decirlo por lo bajo. Un cuco, un espantapájaros diseñado para sustituir categorías más complejas y distraer de problemas más urgentes. (De ser cierto, no sería para nada casual que el ingreso y la proliferación de ese mercado se diera a cola del genocidio iniciado en el 76: ¿o acaso no es, ese también, un programa diseñado y probado en el país de la libertad?: matar al militante y crear al adicto).
“¿Cómo podés comparar narcotráfico y consumo medicinal, narcotráfico con poder psiquiátrico?”
El poder psiquiátrico es el penúltimo modelo de control social implementado sobre las poblaciones. Ante la propuesta de un modelo unívoco de vida, se disponen una serie de soluciones químicas que obturan la posibilidad de una atención social, discursiva, histórica. El triunfo de la falencia del sujeto, y no de la sociedad. Es el triunfo del capital, para decirlo con todo el pecho. La distinción entre unos y otros es real, pero difusa desde el lugar que discutimos. La voluntad del consumidor, ¿es voluntad? La opción, ¿es real en un espacio y no en el otro? ¿Litio sí, cocaína no? Todos conocemos víctimas de lobotomización medicinal. Todos conocemos adictos funcionales. Las amplias diferencias entre uno y otro extremo del espectro se desdibujan si pensamos que son maneras de adecuación a la norma social. A un modelo de sujeto que no puede sufrir más de la cuenta, más de la deuda, más del horario laboral. A un modelo que diluye todos los valores comunitarios, la familia primero, en pos de una entelequia perfectamente coherente con el liberalismo: el individuo soberano, completo, compacto, opaco, sin necesidades más que las que decide… ¿Dónde empieza la dialéctica entre las dos caras? No lo sé y ni siquiera sé si las veo claramente. Pero, ¿es una locura pensar que si la química es propuesta como superadora del espíritu la respuesta a las preguntas se conforme como silencio en gramos?
“Pero, ¿no estás a favor de la legalización, entonces?”
Creo que este es el punto más claro: la legalización es un callejón sin salida, no es la salida del callejón. Debemos promoverla absolutamente, y absolutamente superarla. Sin la falsa conciencia de un progresismo que, muchas veces, viene con la mala conciencia de la participación en el beneficio, de la práctica o de la opinión, particular o partidista. Sin martillar el absurdo de promover, a un tiempo, prevención y legalización, ¿qué supondría tal cosa? Sucintamente, estatizar la psiquiatría. Tal vez la segunda o la tercera industria privada más lucrativa del mundo. Oigo las objeciones: “ya se hizo con la medicina general”. Se hizo, a medias. Concediendo una coexistencia con la medicina privada. Coexistencia que se quería pacífica, y que vamos viendo que no era más que un impasse estratégico para los eternos enemigos del pueblo. Es un discurso ingenuo. Banal. Tribunero.
Se dice, a veces, que la ilegalidad promueve más de lo que frena el consumo. ¿O sea que si el alcohol fuera ilegal se bebería más? Si los dispensarios no fueran innúmeros, públicos y lucrativos, ¿el consumo sería mayor? Son tonteras ahistóricas que olvidan la omnipresencia del mercado, la producción industrial, el marketing.
La legalidad tiene dos fuertes puntos a favor: el control de calidad y la eliminación de la causa criminal. Que no son poca cosa, pero que tampoco anulan las adversidades del consumo, como lo admite la hipócrita concesión a la necesidad preventiva. ¿Cuántas vidas serían el costo en los márgenes para la comodidad del centro? ¿Cuántas a su interior? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Los hijos, los padres de quién? Si la prevención funcionara, ¿no habríamos superado esta discusión antes de empezarla?
“Te guardás tu propia posición en todo esto, y eso no es del todo honesto”.
Por motivos de convicción y confesión, mi posición personal es mayormente de indiferencia. El mercado, los mercados del tabaco, la destilería, las drogas y la sexualidad no son transacciones de las que participe. No me parecen saludables a nivel individual ni colectivo. Sus consecuencias me alcanzan, como a cualquiera, y desde antes de la espectacularidad del terror, pero de manera muy reducida. En estos casos cierta higiene personal lleva muy lejos.
En términos de política pública, creo que necesitamos legalizar absolutamente y absolutamente sancionar. A la manera de lo que sucedió con el tabaco: permitir la venta, controlar la producción, prohibir su propaganda, censurar su normalización, promoción y glamourización, promover la conciencia de sus adversidades y sus consecuencias. En dos palabras, hay que menoscabar su valor ideológico. Hasta que resulte un motivo de vergüenza. O, por lo menos, que no sea un motivo de orgullo.
Dicho esto, y dicho solamente en beneficio de la transparencia, mi intención no era ni es la de dictar comportamiento: sólo quería señalar un problema, una serie de problemas, que no me parecen atendidos. Y promover su discusión, sobre todo promover su discusión: para no sucumbir a un destino autoimpuesto; para no lavarnos las manos aún dormidos.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
