
Noé
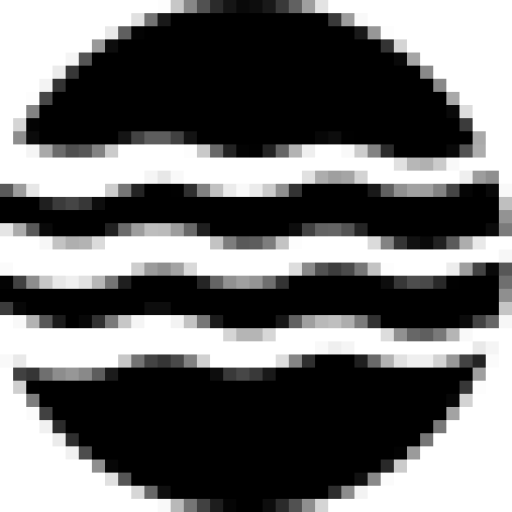
Por Augusto Bianco
¿Cuánto hacía que retumbando dentro de él como un eco interminable su nombre procedía a demolerlo letra por letra?
Noé, Noé, Noé, Noé…
Y luego, ese mandato.
Cuando finalmente consiguió relajar la mandíbula, destrabar el diafragma y respirar hondo, dejó que esa voz pasara. Que llegara a sus tímpanos, de allí al cerebro y de ahí hasta donde mierda quisiera.
La maldad del hombre es infinita… Haré llover cuarenta días con sus noches. Toda vida perecerá… Construirás un arca… La dotarás de todo lo necesario para sobrevivir meses… Embarcarás en ella a los tuyos… De todos los animales embarcarás una pareja… Tendrás tiempo hasta la llegada del otoño… Luego se abrirán las compuertas del cielo y el agua cubrirá la tierra…
Esa mañana, ni bien alzada la azada hacia el azul del cielo, debió detenerla en el aire al advertir el rolar del pedrerío sonoro que suele preceder a la llegada de un trueno. Pedrerío que no demoró en dar paso a un silencio que pareció eterno y, enseguida, el desmadre. Ese vozarrón que lo levantó en el aire como aferrándolo en un puño.
Cuando volvió a percibir el parpadeo de las mariposas, la brisa fresca que viene del mar y el zumbido de los insectos suspendidos en las últimas luces del día, anochecía.
Como pudo recogió la azada, se recogió a sí mismo y se encaminó hacia las casas advirtiendo a cada paso cómo el peso sobrehumano de ese mandato le doblegaba la voluntad cada vez que intentaba sostenerla.
Noé, Noé, Noé…
Había sido un hombre devoto pero descreía de los héroes.
Esa noche y las siguientes reunió a los suyos y relató lo sucedido.
Anticipó que en su opinión el mandato era incumplible.
¿Cómo reunir el maderamen, los clavos, la brea, el cáñamo y todo lo otro? ¿Cómo reunir a los animales? ¿De dónde sacar tanto alimento?
Pediremos prestado, le contestaron.
Prestado, se sorprendió. Nos han ignorado, por no decir despreciado o explotado a lo largo de generaciones…
Lo haremos por las nuestras, contestaron los hijos. Además, Dios es Dios.
Eran jóvenes. Creían en Jehová, en la sabiduría de su voluntad.
Asustadas, las mujeres asintieron. Conclusión: acordaron intentarlo.
Comenzó el desarme de las casas, el rejunte de lo necesario, partieron los cazadores, se intensificaron las labores de la tierra.
A poco de concluir el verano habían construido un arca, la habían aprovisionado y habían reunido una discreta cantidad de animales.
En los últimos días, armada de redes y trampas, una partida fue por los animales y otra por los alimentos faltantes, que no eran pocos.
Casi sobre el plazo, Cam y Sem regresaron desolados: había escasez de alimentos y animales por todas partes.
Esa misma noche se difundió la noticia de que Jafet, el menor, había desertado con su familia dirigiéndose hacia las regiones altas.
Reunidos en conciliábulo en torno al fuego, debatieron. Debe haber un malentendido, concluyeron… Una vez más Noé repitió una a una las palabras del altísimo que seguían resonando en sus oídos con la misma desesperación del primer día. En medio de la discusión cayó vencido por el sueño y las mujeres no demoraron en convencer a los hombres de la conveniencia de apurar el paso hacia las montañas.
Cuando el patriarca abrió los ojos sólo encontró a su lado a Jafet, que había regresado y aún sostenía en sus manos las riendas de los caballos. Padre, le dijo, todos se han ido. He venido a implorarte que nos acompañes hacia las tierras altas. Noé miró en derredor buscando algo que no encontró… Vayan. Jehová se ha dirigido a mi persona. Ustedes quedan liberados. Intentaré cumplir ese mandato. Padre, es imposible, algo debe estar mal, faltan muchos animales, el alimento es insuficiente aun para ti. Acompáñanos, insistió Jafet. Noé lo miró a los ojos, como despidiéndose. Anda, únete a los demás. Aunque mi cuerpo quede aquí mi corazón va con ustedes.
Se despidieron para siempre.
Mientras Jafet volaba al galope y las nubes comenzaban a concentrarse sobre las montañas Noé tomó una antorcha y acompañado por su perro trepó al carro y partió en busca de los animales que pudiera conseguir. Iba inmerso en una tristeza pacificadora. Al amanecer del día siguiente, mofándose de él, los demás lo vieron regresar con unas pocas arrobas de arroz, un puñado de monos y una bolsa de insectos. Entró al arca, clausuró las puertas, se dejó caer sobre el camastro y despertó cuando el arca se ladeaba, bamboleaba y partía arrastrada por la furia de las aguas.
Durante semanas el aire fue agua en suspensión y hasta los sapos enmudecieron. Cuánto duró ese tiempo sin tiempo nunca lo sabrá. Nunca sabrá cómo hizo durante todo ese tiempo desbordado para deslizarse como un cuerpo sin alma resbalando sobre el verdín y trastabillando en la penumbra para arrojar comida al interior de las jaulas y retirar los excrementos…
Y cuando abriendo un túnel entre las nubes una mañana recibió en la frente la caricia de un sol aún convaleciente creyó soñar. Y cuando la brisa terminó finalmente por limpiar la atmósfera Noé observó con pavor cómo el horizonte se había cerrado en torno del Arca en círculo perfecto.
Una mañana, como despertado por segunda vez en el interior de su despertar, Noé advirtió un tumulto que parecía venir de lejos y que al aposentarse finalmente en su conciencia lo petrificó. Electrizados por la aparición del sol algunos animales habían encontrado el modo de salir de sus encierros y eran presa fácil de otros que los perseguían por cubierta. Cuando Noé pudo moverse, una hiena, un camello, un zorro, un perezoso, un zorrino, una mofeta y una pantera, además de alguna víbora, yacían devorando o devorados en cubierta. Lo último que vio antes de reaccionar fue cómo una tortuga superaba el borde de la cubierta y lograba echarse al mar.
Empleó ese día y el siguiente y el siguiente para recapturar a los prófugos, despejar la cubierta, curar a los heridos curables y reestablecer algún orden.
Esa noche como todas las anteriores volvió a escucharse en sueños:
Estabas con quienes querías y te querían… en la tierra que te vio nacer, crecer y reproducirte… en una comunidad que había terminado de constituirse como tal y así lo percibías con orgullo… Ahora estás en medio del mar solo con tu perro rodeado de animales tan desesperados como tú… Y los tuyos quién sabe dónde, en qué estado, posiblemente sin vida.
Extraviado en sí mismo se perdía sueños adentro consultando con sus antepasados, rememorando celebraciones, festividades, tristezas y amores, en tiempos de paz y de guerras. Lloró y lloró mucho porque en sueños los llorares se desbordan.
Cada mañana al salir a cubierta clavaba con la vista un compás imaginario en el arca y lo hacía girar 360° en busca de tierra firme y día a día ese compás resbalaba sobre las olas sin tocar otra cosa que no fuera agua, la grupa de alguna ballena o la aleta de algún tiburón… Intentaba entonces insensatas conversaciones y chanzas con los animales, con su perro, consigo mismo y con sus seres queridos pasando tantas veces de la risa al llanto que terminaba en estado de absoluta confusión.
Día a día descendía a las sentinas, trajinaba con las alforjas cargadas de alimentos, recorría las jaulas, retiraba los excrementos, separaba las parejas mal avenidas, curaba a los lastimados y sacaba algún animal a cubierta para compartir con él el almuerzo. Exhausto, por las noches abandonaba sus ojos al bamboleo estelar y volvía a preguntarse por su gente, por lo perdido, por el destino del mundo y por la siempre ausente palabra de Dios… Una tarde, casi sin advertirlo, lo convocó a los gritos y hasta los animales callaron para facilitarle el reclamo, pero sólo le respondió como mofándose el repetido chasquido del mar contra el casco. Un día, casi sin querer, blasfemó, a los gritos. Mandó bien a la mierda a ese dios de mierda, con su vozarrón de mierda, su omnipotencia y su sabiduría de mierda esperando que al menos se hiciera presente para castigarlo. Y encontrándole gusto, volvió a agraviarlo y a injuriarlo una y otra vez hasta que escuchó neta, llenando el cielo, una voz que decía:
¡Terminala, imbécil! ¡Corto de mente!
Pasmado, advirtió que esa voz estaba a años luz de la compacta, plena y redonda voz del altísimo.
Espantado, regresó a sus tareas sin emitir palabra hasta el día que se vio en la obligación de recurrir al segundo y último compartimiento de cereales. Ni bien consiguió destrabar esa puerta deformada por la humedad, una densa nube de comején y polillas lo tumbó.
Cuando logró despegarse los insectos de los ojos y empujar la vista a través del enjambre advirtió que del cereal allí estibado solo quedaba una montaña de cenizas amarillentas animada por una retorcida pirámide de gusanos. Con el alma en un hilo se dirigió entonces al compartimiento del tasajo, que era también el último. Cuando finalmente logró derribar esa puerta a hachazos un olor rancio y nauseabundo le cerró la garganta. Cubiertas de moho las tiras de tasajo yacían en el piso en completa descomposición… Cuando logró reponerse lo que quedaba de él se dirigió a la pequeña bodega de emergencias. Cuando consiguió abrirla y antes de que pudiera volver a cerrarla una larga hilera de ratas pasó disparada entre sus piernas. Todo, hasta las raíces, las hierbas curativas, los abrigos, los calzados, las redes y hasta los mangos de las herramientas habían sido convertidos en materia fecal.
A partir de entonces tomó el hacha y empezó a despostar a los animales que iban saliendo de la existencia y los repartía entre los sobrevivientes.
Exánime, con un hilo de voz, olvidado de sí mismo, como en una letanía, volvió a pedirle a su dios una vez y otra vez que tuviera piedad, que se lo llevara, a él y a los escasos animales que quedaban… Hasta que volvió a sentir esa voz que no era la del Señor y mandaba: ¡Acabala, nabo! Quién sos, saltó él en un grito, a lo que la voz, exhausta pero neta como una patada a la cabeza, contestó: Noé.
Cuando pudo rehacerse fue por vino, le soltó el collar a su conciencia que buena falta le hacía, empinó el odre y cantó. Cantó con la voz que le quedaba, cantó las canciones de su pueblo, cantó hasta que esa voz que no era la de dios volvió a reclamar silencio. Pero él la ignoró, la ignoró y siguió cantando hasta el amanecer, cantando y rolando de banda a banda en cubierta, riendo como un loco mientras su perro y los monos lo acompañaban con sus aullidos.
En su intento de perder la noción de realidad comenzó a dormir de día y a seguir por las noches el trayecto de las constelaciones, a clasificar a las estrellas fugaces por su duración, por su luminosidad y por su inclinación en el cuadrante del firmamento.
Tan honda fue su entrega al cosmos y a la inconsciencia que cuando su perro corrió por el puente y comenzó a ladrar hacia estribor, él intento acallarlo hasta que advirtió que había saltado por la borda.
Percibió entonces que nadaba hacia una costa irregular y pantanosa que cada tanto emergía de la bruma, pero casi al instante desechó esa visión que atribuyó a su casi permanente estado etílico. Recién a la mañana siguiente, desequilibrado por la falta de su perro, consideró la posible materialidad de esa línea costera, un conjunto de árboles resucitados que raleaban hacia el Este a medida que la ladera se empinaba convirtiéndose en montaña.
Sondeó la profundidad: el agua le llegaba a la cintura.
Hizo entonces lo que llevaba días sin hacer. Volvió la vista hacia esos tres monos alienados junto a su estera como esperándolo. Buscó sobre todo al más flaco, que tenía una mancha negra en un brazo y una mancha blanca en el otro, que había estado a su lado en los últimos días abriendo con sus negros dedos en el blanco de su barba un paso por donde introducía alimentos sacados quien sabe de dónde y hasta le cerraba y le abría la boca para estimular la deglución.
Apenas se sostenía. Lo tomó en brazos, se echó al agua y se dirigió a la costa. Desde tierra los ladridos de su perro lo guiaban. Depositó al mono sobre unas hojas a los pies de un árbol del pan. Intentó ponerle un trozo de ese fruto en la boca pero el mono no se movía. Masticó él por el mono y le fue pasando el alimento con la lengua, de boca a boca, sin tener certeza de que el mono hubiera llegado a tragarla.
Lo abrigó con ramas y regresó al arca por lo necesario y por los otros monos que a esa altura no pesaban nada. Regresó con uno en cada hombro, tomados de sus cabellos.
De a poco, más llorando que riendo, se sentaron junto al yaciente y comieron del árbol del pan. Todos menos el mono yaciente que apenas respiraba.
Casi había oscurecido cuando dejó de hacerlo.
Él encendió un fuego, lo envolvió en la mejor manta y lo veló junto a los demás: él, el perro y los monos sobrevivientes tomados del alma, rezándole cada quién a su modo, y de común acuerdo lo enterraron al pie del árbol del pan.
A la mañana siguiente, cuando aún mareado por el estar terreno estiró un brazo y volvió a llevarse a la boca un fruto de ese árbol, el sabor le resultó tan intenso que debió detenerse y respirar hondo. Cuando logró quitarse las lágrimas de los ojos y ponerse de pie advirtió que el espacio se había extendido en todas direcciones, que la tierra había vuelto a girar sobre su eje y que él mismo había vuelto a aposentarse en el lugar que solía ocupar entre sus costillas.
Días después, mientras hacía sus necesidades, Noé creyó advertir un objeto sobre el horizonte y al instante, por temor a espantar esa visión, retiró la mirada. Pero al día siguiente ese objeto seguía allí y era un arca, un arca inmensa si la comparaba con la suya. Y en la proa un Noé otro comandaba las operaciones. Y mirando en lontananza, advirtió que otras arcas asomaban y que en todas un Noé de barbas blancas comandaba las operaciones.
Los vio desembarcar, festivos, llevados en andas por sus esclavos. Vio cómo la servidumbre tendía las carpas, las alfombras, las esteras, encendía los fuegos, colmaban las vasijas y los cuencos, hacían sonar sus instrumentos y bailaban. Nadie reparó en su arca, nadie le dedicó siguiera una mirada, nadie se acercó a preguntar. Nadie salvo un niño que se aproximó un día arrastrando un carrito en el que brillaba una estrella.
De dónde vienes, preguntó Noé.
Del diluvio.
¿De qué diluvio?
El que mandó Jehová para acabar con los pecadores.
¿De dónde has sacado esa estrella?
¿Usted la ve?
¿Cómo no verla?
Hasta ahora nadie la vio, salvo usted… Cayó del cielo. La recogí. Llegó viva.
Ya veo… ¿Sabes si hay alguien en las montañas?
Hay.
¿Hay qué?
Alguien.
¿Cómo sabes?
Lo sé. Lo sé sin necesidad de saberlo. Sé que hay alguien, pero nadie me cree.
Yo te creo. ¿Cómo te llamas?
Ezequiel, pero ese no es mi nombre.
¿Y cuál es tu nombre?
Aun no lo sé, soy muy chico para saberlo. ¿Usted cómo se llama?
Tampoco lo sé, soy muy grande para saberlo.
Hay tanto para elegir…
Y tantas estrellas.
Claro. ¿Usted no tiene?
Tenía, pero las perdí.
Hay muchas… Quizá le convenga hacerle un lugar entre sus cosas para que ella sienta que usted la espera.
Él asintió. Lo siguió con la vista hasta que devino en un punto, luminoso, caminando hacia el festejo.
Al día siguiente desenterró al mono que le había salvado la vida, lo colocó en un canasto junto a las pocas cosas que tenía y, aprovechando las últimas luces, encaró hacia las tierras altas.
Iban como si fueran una sola cosa, él, el perro y los monos, dándole la espalda al ocaso y a cualquier festejo.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

