
«Mi danza es todo lo que no» y «Rodilla de vaca»
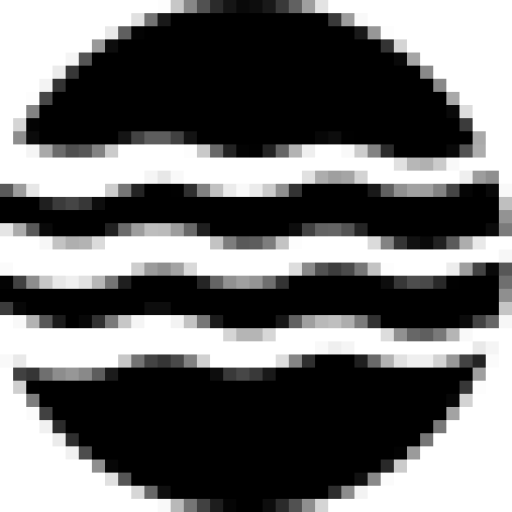
Por Lucía Fantauzzi
Mi danza es todo lo que no
I
Adentro somos muchos, demasiadas.
Mi destino era ser remendadora.
Es como tener la experiencia de lo que no fui,
la experiencia de lo imposible.
Adentro somos multitud, ennegrecida,
multitud parloteando.
Cállense todas.
La diferencia es la sensibilidad,
el corrimiento del saber.
Lo supremo es otra cosa.
Ensanchar la piel, abrir los poros, tocarse adentro, dejarse apuñalar
la boca del estómago, dejar al aire
desencajar las mandíbulas, torcer el gesto, retorcerse desde el hígado.
¿Cuál es la virtud?
La virtud es la memoria
y el olvido de lo que no fui.
La virtud es dejarse afectar
es el otro y lo que todavía
no conozco.
Después no hay nada.
¿Nada? ¿Cómo peso la ausencia?
¿Quién está del otro lado?
Soy yo, el problema
es que cuando pase
no sé si me voy a gustar.
El problema
es encontrarse irremediable, y revelar
el zurcimiento de la violencia para siempre.
Todos los días, a cada hora
recordar el dolor que me da la furia.
II
Mi danza es todo lo que no soy, todo lo que no pude, todo lo que no quise,
todos los caminos que torcí para salir de mí.
Mi danza es el extrañamiento de mí misma, es esa fuga entre mi cuerpo y
lo que no soy, ese abandono.
En ese espacio me muevo
y armo líneas y las desarmo, y giro sobre mi eje,
¿buscando qué?, ¿buscando a quién?
Mi danza es todo lo que NO, mi danza es oscura
porque ella no me pertenece.
Y es mi intento todo el tiempo por entrar
ahí donde no pertenezco.
Rodilla de vaca
Hacía horas que, en una olla mediana y a fuego muy lento, se cocinaba una rodilla de vaca. Había quedado para hablar con ella a las 18.30, eran las 19.40 y yo seguía esperando, viendo cómo muy de a poco empezaba a formarse una telita que cubría el líquido de la olla. Como debía evitar que hirviera, revolvía cada dos por tres y agregaba un poco de agua fría. Ella aún me hacía perder el tiempo, incluso cuando mi intención era terminar de una vez y para siempre esto, esta relación, esta no-relación, esta sin-vivencia, esta molestia.
Se suponía que yo tenía que tomar ese líquido gomoso que flotaba en la olla. Recomendación del médico. Había puesto la rodilla en la olla a las 13.45, pero un ruido de llaves y picaporte interrumpió esta ansiada reunión, casi sacrílega, entre yo y mi rodilla animal. La voz lejana de un hombre me interrogó socarronamente:
—Ahh… ¿recién vas a almorzar?
—Estoy cocinando una rodilla de vaca, me voy a comer los meniscos —respondí secamente, no sé si porque aún me sentía una intrusa o porque me parecía divertido cortar con un poco de morbo la monótona y llana vida de estos dos personajes, que tampoco sé bien cómo entraron en mi vida. Eran dos miserables, con plata y mucho tiempo de sobra.
Cuando terminé de pronunciar “meniscos”, levanté la vista y encontré dos ojos duros y azules; fue lo más cerca que tuve a la muerte y entendí por qué su voz me resultaba lejana. Por primera vez me sentía muy cerca de la vida. Tenía muchas ganas de pelear, bajo todas las formas en que se pueda entender “pelea”. Los detestaba y los iba a arruinar si se les ocurría por cualquier motivo acorralarme.
Apagué el fuego y tapé la olla. Salí lo más rápido que pude con la mochila cargada, como para estar unos días afuera si ameritaba, como venía sucediendo desde que llegué a la ciudad. Decidí que, si iba a almorzar, iba a ser con un hombre de ojos blandos.
Todo el resto del día no pude evitar imaginarme como habrá reposado esa rodilla en la olla. A la larga se habrá terminado de enfriar, y habrá quedado con la grasa endurecida, adherida a la carne y al hueso, a la pared de la olla o en pequeños cúmulos flotando. ¿Esto funcionará igual? ¿Será igual cuando vuelva y prenda el fuego? Se calentará, se fundirá la grasa y continuará su cocción como si nunca se hubiese cortado?
Volví por la tarde y retomé mi labor, que de una semana para acá se había vuelto la labor de una curandera, una curandera de mi propia lesión. Revolví, fumé, escuché una conferencia, eché a los gatos, maté mosquitos, me hice café y repetí esto como en bucle; iba y venía casi siempre la misma acción detrás de la otra, en serie. Ponía play, revolvía la olla, me armaba un pucho, esperaba que el vapor hiciera su sonido en la cafetera, mataba mosquitos, echaba a los gatos, rebobinaba la conferencia cuando me distraían los gatos y así empezaba de nuevo, hasta que de vuelta escucho las llaves en la puerta. Algo alteraba mi circuito, ¿sería ella?
Entendí que cortar una rodilla de vaca cocida requiere de mucha habilidad manual y mucha concentración. El cuchillo entrando en esa porción compleja de carne, hueso, cartílago, grasa, tendones. Hacía un ruido que, a la vez de estremecedor, era placentero. Y cuando el filo del cuchillo rozaba el tenedor que sostenía esa porción de un animal que fue matado, previamente cortado en otras partes y cocinado, producía un sonido agudo, metálico, casi un quejido, un sonido que a mucha gente nos hace doler los dientes. Era molesto, estaba realmente hastiada.
Cuando ella se encerró, por supuesto golpeando la puerta al cerrarla, agarré esa rodilla, la apreté fuerte con las manos para que no se resbalara, abrí la boca como si fuera lo último que iba a comer en días y apreté los dientes. Todo lo que estaba contenido en esa porción inmunda se derramó por la comisura de mis labios, por abajo y por todo hueco que quedaba entre mi piel y ese trozo que mayormente era hueso. Pocas veces tuve la sensación y la imagen de mí misma desde afuera, desde un exterior, y esta vez pude ver el asco en mi rostro, y también el placer de despedazar fríamente ese cacho de animal muerto. La escena era magnífica, la avidez de la mordida, la indiferencia hacia ese animal, el goce de haberme librado de esa loca, la loca enojada en su pieza.
Comerme esa rodilla de vaca, lograr tenerla ahí, fue un suplicio. La decisión de ir a comprarla, las horas que llevó cocinarla, tanto ahínco y concentración para cortarla… La misma dilatación del tiempo, el trascurrir pesado, la percepción de que las horas me van hundiendo. La fuerza que tengo que hacer para despegarme del piso.
Esa rodilla era mi situación, se había terminado el eterno letargo.
Luego vi esa rodilla casi vacía, sin gracia, tirada en la basura, ¿qué podía pedirle yo a ese hueso sucio y desperdiciado?, ¿que salvara mi pie?, ¿que esos tendones, ligamentos y cartílagos animales arreglaran los míos?
Cuando volví a la habitación y, luego de hacer catarsis bajo la forma de este texto, me dispuse a vendarme y me pregunté cuál es la relación que estoy teniendo con la carne, con mi cuerpo. Ya no sé cuántas veces me vendé el tobillo la última semana; enrollo y desenrollo esta venda diariamente en varias ocasiones. Enrollo y desenrollo, enrollo y desenrollo y vuelvo a enrollarla con el mismo ritmo. No puedo acelerar este proceso porque la tela quedaría llena de pliegues y así estorbaría mi pisada al caminar; tampoco puedo pausarlo porque perdería la tensión ideal y así desestabilizaría mi marcha.
¿Por qué estuve comiendo tanta carne estos días?, ¿por qué duermo con un cuchillo al lado de la cama?, ¿qué cuerpo estoy esperando cortar?, ¿por qué me desagrada la figura humana de esta mujer?, ¿ese es el cuerpo que quiero despedazar?, ¿por qué no puedo salir del bucle?
Con el tobillo amordazado por esa tela larga y elástica a suerte de mantener todos los tejidos en su lugar, cargué mi mochila por tercera vez en el día con el cepillo de dientes, ropa, tres costeletas de cerdo y algunas cosas que iba descartando, dejando en las casas de amigos para alivianar el día de mi mudanza, y salí nuevamente a la calle. La calle era el lugar que más supe habitar, donde más confianza sentía. Caminé por la avenida, por la costumbre y por la hora; eran las once de una noche tibia, la última del mes de mayo. Por supuesto, ameritaba, fui escuchando Psycokiller, feliz o por lo menos satisfecha, a la vez que con la lengua revolvía entre los dientes para sacarme los filamentos de carne que todavía estaban atrapados en toda mi dentadura. Se resistían al músculo humano que más fuerza puede ejercer y, paralelamente, yo me sentía completamente libre. Doblando la esquina me crucé con dos guachos fumando porro, me sentí tranquila, afuera el mundo seguía igual.
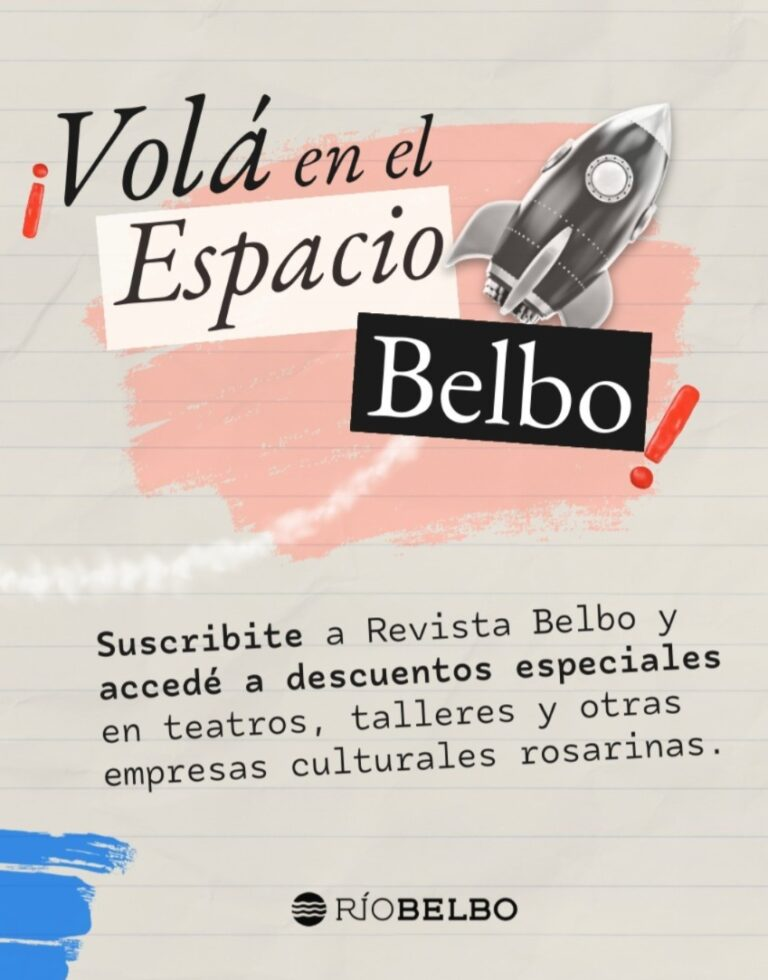
Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
