
A 89 años del nacimiento de Mercedes Sosa
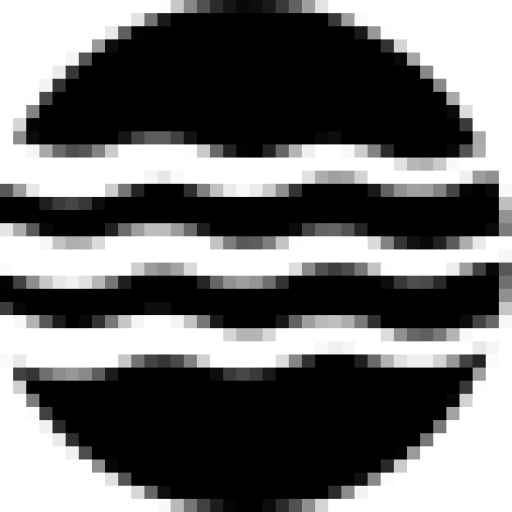
Por Carlos Zeta
Mi amigo Pablo dice, en un hermoso poema, que «hay cosas que no se pueden decir / porque no se dejan». Es una verdad tan sencilla como irrefutable.
Recordaba ese verso porque, entre las tantas cosas que no puedo escribir, porque no se dejan, lo que Mercedes significó en mi vida es una de ellas. Es tanto, pero tanto, que desborda toda posibilidad. Las palabras se acumulan como piedras o se me escapan como liebres y no atino a nada que no sea volver a escucharla.
Cuando era apenas poco más que un niño, y no sabía (¿es que acaso lo sé hoy?) poner en palabras mis sentimientos, Mercedes vino a dejar en mí, con el fuego de su voz, una huella que habrá de acompañarme hasta el último aliento.
Al ranchito en el que vivíamos, en Villa de Mayo, tercer cordón del conurbano bonaerense, lo sostenía la dignidad con que mi madre le disimulaba la pobreza, y el empeño con que mi padre solía cortar el pasto. El “lujo” de aquellos años —que habría de marcar mi vida para siempre— era un Wincofón, que llegó de la mano del azar, olvidado en un colectivo, vaya a saber por qué pasajero distraído. De ese artefacto antiguo existieron varios modelos. El nuestro, de color azul, era uno de los primeros, los valvulares, con sonido monofónico y un único parlante ovalado dentro del aparato. En ese tocadiscos escuché canciones que medio siglo después todavía me acompañan: Tristeza, Chacarera del 55 (en discos de vinilo que llamábamos “simples”, de solo dos canciones) cuyos autores eran unos misteriosos —para el changuito que era entonces— “Hnos. Núñez”. ¿Quiénes serían?
Algunos años después, en un barcito chiquito de la calle 9 de Julio, en la Tucumán de mi adolescencia, vi una noche a dos cincuentones con una guitarra, apenas de pasada (puesto que estaba con una barra de amigos ajenos por completo a esa experiencia sensible con la que yo cargaba) y distinguí inmediatamente los acordes invencibles de la Chacarera del 55. Y aunque tuve que irme con la barra, ya no paré más hasta encontrarlos. Eran Pepe y Gerardo Núñez, los hermanos que me acompañaron toda la infancia y de los que solo tenía noticias por un “entre paréntesis” (que es como figuraban los autores) en los vinilos de mi padre.
A esas canciones se sumaban otras que —como decía— siguen formando parte de una lista nutrida sin la que no sé qué sería de mi vida: Juancito caminador (Raúl González Tuñón-Eduardo Gómez), Hasta la victoria (Aníbal Sampayo), Los hermanos (Atahualpa Yupanqui), Plegaria a un labrador (Víctor Jara-Patricio Castillo), El violín de Becho (Alfredo Zitarrosa) y tantas otras…
Todas en la voz de la Negra. Que no era (no fue nunca) puro placer estético, sino una sublevación que se colaba por la sangre para hacerse grito, rabia, risa, llanto.
Pensar en ella es, también, recordarme una nochevieja de los años ochenta, en la puerta de la casa de su madre, Doña Ema, en Barrio Jardín. Habíamos ido a compartir la llegada del nuevo año con la familia del entrañable Mito Dietrich. Por entonces, yo andaba por los veinte años, y a Mito le extrañaba y lo alegraba que fuera tan fanático de Mercedes. En su casa y en la nuestra se estiraban tertulias en las que sobraba afecto, música, vino, empanadas y apasionadas discusiones políticas, que ese comunista erudito sostenía con el abrazo siempre dispuesto, pero sin ceder un solo milímetro.
Volvamos a aquella nochevieja.
Mito me toma del brazo y me dice “vení, acompañame, te quiero presentar a alguien”. Cuando cruzamos la calle en diagonal, a mí el corazón me empezó a dar brincos, porque todos sabíamos en el barrio quién vivía en la casa para donde estábamos enfilando. Al llegar, Mito toca el timbre y la que atiende es Doña Ema: “Mito, mijo querido, ¿cómo está?”. “Vengo a saludarla, Doña Ema. Y a preguntarle si la puedo ver a la Marta un momentito”.
A mí se me cayó el alma al piso. Toda la emoción que había juntado hasta ese momento se derrumbó, mientras me preguntaba quién sería la Marta que Mito quería que conociera. ¿Es que se había dispuesto a actuar de celestino?
Entre esas preguntas y mi desilusión, la puerta se volvió a abrir y ahí estaba ella, soltando la carcajada que todos le conocemos: “¡Mito querido!, ¿cómo estás? No te abrazo porque tengo las manos pegoteadas de frutas… es que la mamá me ha puesto a hacer el clericó”. A medio paso de distancia estaba la voz de América Latina, la fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero, la más poderosa exponente de la Nueva Canción Latinoamericana, nuestra cantora eterna, Mercedes Sosa. Y yo no lo podía creer. “Me tomé el atrevimiento de cruzarme —dijo Mito— y robarte un minuto, Marta, porque quería presentarte a este muchacho. Nunca conocí a nadie que te quisiera tanto, ni supiera tanto de tu cancionero… ¡pero si se sabe las canciones desde que tenía siete años!”.
Y entonces, Marta, la Negra, apoyó su cabeza en mi pecho, y yo la abracé quedito, apoyé mi mentón en su cabello, y lloré unas lágrimas que esperaron (sin saberlo) todos los años transcurridos desde el Wincofón, y ella que me dice: “Mijito, qué alegría… gracias por visitarme… mijito”, todo eso todavía apoyada en mi pecho. Y después: “¿No quieren darse una vuelta después del brindis? Ya sabe Mito que los muchachos se vienen con una guitarra…”
Lo escribo y vuelvo a sentir la tibieza imbatible de ese momento, la sensación de estar entre los brazos de una madre de madres, de la tierra misma, de estar adentro del abrazo de todo lo que amamos: una idea pura de la belleza, de la justicia, de la igualdad, y a todas las mujeres y a todos los hombres que lucharon por eso y viven en su canto…
Ya ven, garabatos de manco, palabras vacías, arrebatos de lo que no se puede decir.
Después del brindis, ya en el año nuevo y sin que pudiera salir del ensueño, Mercedes contaba el enredo de su nombre: “La mamá dice que mi papá se olvidó mi nombre adrede cuando me fue a inscribir al Registro Civil. Y me puso Haydeé Mercedes, en vez de Marta Mercedes. Ella quería que, de primer nombre, me llamara Marta. Claro, como es lógico, en mi casa mandaba mi papá, pero claro, como es lógico, siempre se terminaba haciendo lo que quería mi mamá. Y entonces todos, desde que me recuerdo, me vienen llamando Marta. Soy la Marta, y me gusta mucho más ser la Marta que Mercedes Sosa. Esto nadie lo cree, pero es así… Al final, puertas adentro las cosas son como las madres quieren, y puertas afuera son como la gente manda. En mi casa definitivamente soy la Marta. Para la gente definitivamente soy la Negra”.
Una década después, de la mano de otra amiga, cantante, la visité en su departamento de Carlos Pellegrini, pero esa es otra historia.
Hoy cumplís los años, Marta querida, Negra inmortal. Lo que supe con vos, por vos, lo que tu voz eterna me dice todavía, me enseña todavía, me pide para siempre, es que escucharte no se trata —no se trató nunca— ni solo ni tanto, del placer maravilloso de tu voz irrepetible. No. Quisiste siempre (y sé que querrías ahora mismito) que escucharte sea oír el grito de la sangre para llevar tu voz —y lo que tu voz sueña, reclama, exige, canta— como bandera de justicia y de belleza, a la victoria.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
