
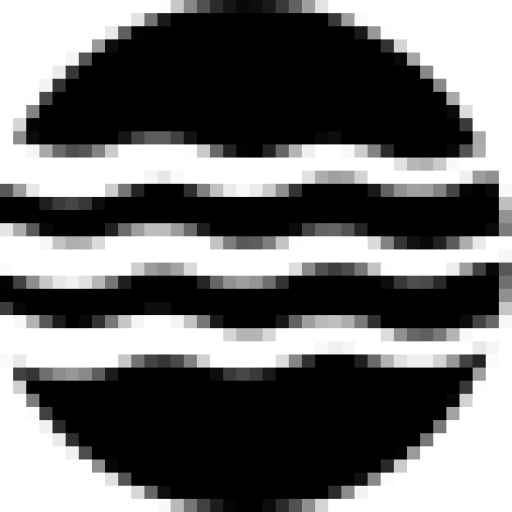
Por Leandro Llull
En general, se ha pensado a Joyce como arquitecto: el digitador de estructuras secretas que convocan a unos pocos iniciados, el compositor de términos, el confrontador de gramáticas, el adelantado que complicaría a los críticos por cien años. Sin embargo, esa nunca fue para mí la marca fuerte de su obra. Con el paso del tiempo, la sensación más intensa que me ha quedado ha sido un pigmento de ternura, muy por encima de sus atributos intelectuales, y mucho más que los enfoques despiadados, escatológicos o satíricos.
El Joyce que hay en mí responde a un tratamiento piadoso del mundo y sus escenas están recubiertas por un aura de compasión. Aun aquellas más extremas o violentas. Esta compasión hace que la narración encuentre en la acción y los personajes fragilidades que conducen al narrador a experimentar una honda ternura por lo que cuenta.
En este Joyce del que hablo, la ironía, la crudeza y la sofisticación terminan siendo medios para lograr el efecto de ternura (incluyo aquí no solo el material narrativo, sino también los versos, que por cierto son los que más lo concentran y, por tanto, implican una suerte de napa de su poética general). La erudición y la especulación delirante pueden parecer esenciales en principio, pero la sustancia que las amalgama y las torna asequibles es la candidez e ingenuidad que late en el corazón de los argumentos y las tramas, las descripciones y los diálogos, los tropos y los esquemas.
El heterogéneo conjunto de sus textos encuentra una continuidad desde esta óptica. El paradigma joyceano como un ejercicio de la piedad por sobre todas las cosas. Esto no significa que la misma sea detectable a primera vista. Su presencia se da más bien como punto de partida y, a la vez, lugar de llegada. De camino hacia ella, pueden encontrarse muchos tipos de situaciones. De las más cruentas a las más extravagantes, incluso reuniendo en un mismo plano elementos incompatibles. (Pienso en Finnegans Wake como totalidad, y el carácter esperpéntico del libro pasa a un segundo plano, cobrando presencia el tono, el tacto con el que Joyce trata los desvaríos de ese pobre hombre desparramado en un bar).
Todo Música de cámara (1907) es un canto a una sensibilidad que el siglo XX estaba en tren de arrasar. Tal vez por eso los poemas intentan brindarle ultraactividad a formas, concepciones y ejercicios amorosos ya caducos, haciendo de ese gesto una ironía que a fin de cuentas desemboca circularmente en la conmoción que genera la pérdida de un mundo. Con esta decisión estética, Joyce demuestra cuál va a ser la nota dominante de su literatura. Y dentro del conjunto de estos textos amorosos y nostálgicos, hay uno en especial que va un poco más allá y, con independencia de las maniobras retóricas, prefigura la mirada que muchos de los personajes van a poseer al examinarse a sí mismos:
XXXV
Todo el día escucho el ruido de las aguas
soltando gemidos
tristes como lo es el pájaro
marino cuando al irse lejos y solitario
escucha a los vientos gritarle
a la monotonía de las aguas.
Los vientos grises, los vientos fríos están soplando
donde voy.
Escucho el ruido de tantas aguas
tan abajo.
Todo el día, toda la noche, las escucho fluyendo
de un lugar a otro.[1]
Este lirismo se filtra y se difumina en la prosa de Joyce, es su resplandor: en Dublineses (1914) contrasta la sequedad de los personajes y los sucesos. Está en las descripciones, las indagaciones psicológicas y, principalmente, en el tono juguetón con el que la mayoría de los cuentos están narrados. Si tomamos el caso de «Araby», notamos que la distancia temporal y afectiva puesta entre la primera persona y el recuerdo preadolescente que se relata posee varios agujeros por los que la piedad ingresa. «Pero mi cuerpo era como un arpa, y sus palabras y ademanes eran como dedos que recorrían las cuerdas»[2], dice el protagonista sobre le chica que le gusta y por la cual asume el compromiso de ir a la feria que se llama Araby. Esta autodescripción deja temblando a la voz sobre sus propias palabras, echando por tierra el plan de mantenerse lejos de la emoción infantilizante del amor.
Cuando al final del cuento el personaje llega a la feria cerca del cierre (por culpa de su tío, que pese a haberle dado permiso, olvidó regresar a la casa temprano para entregarle dinero) y pretende contarnos sobriamente cómo deambuló por los puestos que aún quedaban abiertos —para dejar en claro lo estúpido que había sido al ir hasta allá a esa hora y en razón de una promesa hecha ante alguien a quien seguramente no le importaba en lo más mínimo que la cumpliera—, la mirada compasiva tiene lugar y le permite al narrador soltarse y decir mientras las luces se van apagando: «Miré fijamente en la oscuridad, y me vi como una criatura ridiculizada por la vanidad. Los ojos me ardieron de angustia y de ira»[3]. No se trata entonces de alguien que se burla de sí mismo, ni de un autor que expone a su personaje a la luz de la vergüenza; todo lo contrario, en ese ardor de los ojos aparece un contemplar de lo acontecido desde el plano de la fragilidad humana. Y esta, en vez de un signo de debilidad, viene a proponer la dignidad del dolor (el privilegio, como diría Hegel).
En ese mismo libro, la acidez de «Los muertos» también se verá afectada por la compasión. El cuento tiene lugar durante la noche de año nuevo, en medio de las convulsiones político-bélicas de Irlanda con Inglaterra. Al festejo asisten Gabriel y su familia, quienes regresan de una estadía en el extranjero. Sin estridencias ni menosprecios, el largo relato transita en tercera persona la coreografía costumbrista de las fiestas con una mirada entre corrosiva y sarcástica (no pasemos por alto el título), aunque bajo la sensibilidad de hijo pródigo de Gabriel, quien, a su vez, tiene percepciones negativas respecto de la relación con su esposa, ya por el pasado, ya por el presente y el futuro. La idea de la sociabilidad institucionalizada como muerte en vida de los individuos puede venírsenos encima sin mayores esfuerzos ni predisposiciones. Pero en Joyce, como decíamos, no alcanza con la denuncia. Esta solo implica un modo de juzgamiento. Después de la disección, es necesario conmiseración con la futilidad de lo desmembrado. Por eso la banalidad de las maneras (manners) que constituyen los ritos va tiñéndose poco a poco por el palpitar de Gabriel, quien a través de la velada va viajando interiormente hacia el amor por su esposa, irradiando a su alrededor un dulce sopor nostálgico.
Tras varias desilusiones y desencuentros (en uno de ellos, la señorita Ivors llega a llamarlo «anglófilo»), Gabriel logra enfocarse en su esposa, en verla como antes, en desconocerla para redescubrirla, en analizarla con frialdad científica, y luego de ese ejercicio, por casualidad, cuando la gente se está retirando, encuentra en el vestíbulo a una mujer. Después de ese segundo de deslumbramiento ante la novedad, entiende que es ella por la ropa: «Se quedó quieto en la penumbra del vestíbulo, y trató de reconocer la canción, mientras observaba a su esposa. Se preguntó qué símbolo podía representar una mujer parada en las sombras de una escalera, escuchando música distante. Si hubiera sido pintor le hubiera gustado pintarla en aquella actitud. El sombrero de felpa azul mostraría el bronceado de su cabello sobre el fondo oscuro, y los sectores oscuros de su falta contrastarían con las partes claras. Si fuese pintor, llamaría a aquel cuadro Música distante»[4]. Entonces se abre en el texto una zona distinta, una zanja por donde puede correr el limo de la ternura. La sordidez de la cena se altera levemente por un aleteo de gracia. Por más que sea ficticio, se trata del pasado reconvertido en presente. O mejor aún, de la piedad que sentimos por nosotros mismos y por los otros cuando creemos que ello es factible.
A partir de esto, Gabriel puede dejarse abordar por sus ilusiones: «Una ola de felicidad todavía más tierna escapó de su corazón e inundó tibiamente sus arterias. Como la tierna luz de las estrellas, algunos momentos de su vida matrimonial, que nadie sabía ni sabría nunca, iluminaron su memoria. Él ansiaba recordar esos momentos a su esposa, hacerle olvidar esos años de existencia oscura, y que solo recordara los instantes de éxtasis. Porque los años, lo sintió así, no habrían marchitado ni su alma ni la de ella. Los hijos, sus tareas literarias, las labores domésticas, no habían extinguido el tierno fuego de las venas de ambos. En una carta escrita por él en otra época, le decía: ¿Por qué será que palabras como estas me parecen tan tristes y tan frías? ¿Será tal vez porque no hay palabra tan tierna como para ser tu nombre?».[5] (Antes de seguir, vale resaltar que en este párrafo se utiliza cuatro veces el término tender, que en español equivale a tierno.) Dicho esto, ese halo de candor y de esperanza se expande desde el deseo de Gabriel al espacio circundante. Es la piedad de sí mismo, la piedad de poder verse, puesta al descubierto y liberada en su irradiación por el narrador, que sopesa el mundo colocando de un lado de la balanza la sordidez y del otro esa tibieza de hálito, esa genuina presencia humana.
De este modo, cuando se llega al final, la escena de la nevada intensa se ve imbuida por una sutil temperatura, no solo en los ojos cargados de lágrimas de Gabriel (quien cavila sobre los muertos, en especial aquel muchacho al que su mujer amó antes que a él), sino también en la voz del narrador y en los oídos de los lectores. Sobre toda Irlanda la nieve permanece «amontonada sobre las inclinadas cruces y sobre las lápidas, sobre las puntas de la pequeña reja de la puerta, en los áridos espinos», y sin embargo, aunque el alma de Gabriel desfallezca lentamente mientras oye nevar «sobre el universo» como si se tratara del «advenimiento de la hora final, sobre los vivos y los muertos», esa conjunción de vivos y muertos no tiene lugar del lado de la muerte, sino del de la vida de aquel que intenta tantear el fuego fatuo de la nostalgia, para que este ilumine tenuemente el ahora tan aciago de una existencia que no hace otra cosa que caer a través de la pendiente de la entropía.
En esta misma clave temblorosa a causa de su fervor, Giacomo Joyce (1907) y Exiliados (1918) exponen, cada uno a su manera, la debilidad de quien ama. Sin demasiadas objeciones podría considerarse que Giacomo Joyce es un poema en prosa (de cuyas formas el autor se servirá en un futuro para darle cuerpo a sus novelas a través de aglutinaciones de términos, cambios de las personas gramaticales en el narrador, elipsis, pequeñas corrientes de consciencia, discursos citados, monólogos interiores, etcétera, y por tanto, enlazar su fuente con la de Música de cámara (fueron textos de composición bastante cercanos en el tiempo). De ahí que la posición amorosa contemplativa de esos primeros poemas se vea ahora retomada a modo narrativo, dándole cuerpo a la amada mediante un personaje (la alumna de inglés del poeta).
La ambigüedad en la mirada se reitera. Por un lado, se hace presente la asepsia sobre el yo: «Mis palabras en su mente: frías piedras pulidas hundiéndose a través de un lodazal»[6]. No es desamor ni desprecio sobre sí. Se trata de una atención llevada al límite de la tolerancia emocional, como quien se saca una bala con un cuchillo o cose la propia herida. El sujeto examina sus sensaciones y sentimientos igual que lo haría sobre un cuerpo tendido en el laboratorio. No obstante, por el otro lado, un grado de autocompasión asiste al poeta en los retazos finales del poema: «Mi voz, muriendo en los ecos de sus propias palabras, muere como la voz cansada de sabiduría del Eterno llamando a Abraham a través de colinas retumbantes. Ella se recuesta contra la pared almohadillada: rasgos de odalisca en la tiniebla lujuriosa. Sus ojos han bebido mis pensamientos: y en la húmeda cálida rendida acogedora oscuridad de su feminidad mi alma, disolviéndose, ha chorreado y vertido y desbordado una simiente abundante y líquida… ¡Que la posea ahora quien quiera…!»[7]
Más allá de la erótica de posesión y desposesión que el fragmento deja a la vista, en ese reparo sobre el movimiento del alma alcanzamos a palpar la clemencia que el yo se concede respecto de su imposibilidad. Ni autoayuda ni autocomplacencia ni estoicismo minimalista: detección de la calidez indestructible que subyace a toda carnalidad. Rasgo que tiene su correlato posterior en las cartas de Joyce. En una fechada el 19 de noviembre de 1909 en Dublín, escribe: «¡Su alma! ¡Su nombre! ¡Sus ojos! Me parecen como raras y hermosas flores silvestres azules, creciendo en algún seto enmarañado y empapado por la lluvia. Y yo he sentido temblar su alma junto a la mía, y he pronunciado suavemente su nombre en la noche; y he llorado viendo cómo la belleza del mundo pasa tras sus ojos»[8]. La lujuria ya explícita de los textos de Joyce siempre encuentra un contrapeso en la admiración de la fragilidad (propia y ajena) y su evidente equiparación con la belleza o la concepción de que la primera es atributo fundamental de la segunda.
Nunca vemos campear la sordidez ni la obscenidad sin que en algún momento sean acompañadas por la inocencia o la candidez. En el final de Exiliados, los personajes se reprochan y se exigen, invocando y reclamando la dulzura del dolor del amor y, en consecuencia, se reconocen mutuamente apresados en esa cárcel a la que solo puede tornar sedosa la capacidad de hallar en la miseria el palpitar más ingenuo:
«Ricardo (todavía mirándola y hablando como con una persona ausente): ¡Herí mi alma por ti! ¡La herí con una duda profundísima que nunca se podrá cicatrizar! Jamás podré saber. ¡Nunca! ¡Además… no quiero saber ni creer nada! ¡No me importa! Creer en alguien es sumirse en las tinieblas. ¡Y yo te deseo en la duda viviente, incansable… en la duda que carcome! Berta… para retenerte no quise utilizar lazos, ni siquiera los del amor. Ansiaba estar unido a ti en cuerpo y alma, en absoluta desnudez… Eso es todo. Sin embargo, ahora me siento fatigado. Me cansan mis heridas. (Se estira fatigadamente en el canapé.)
Berta: ¡Olvídame, Dick! ¡Olvídame para poder amarme como la primera vez! ¡Quiero sentir de nuevo a aquel amante…, encontrarlo…, ir hacia él…, darme a él! ¡Ese amante eres tú, Dick! ¡Sí…, tú…, aquel amante extraño y lleno de pasión! ¡Dick! ¡Dick! ¡Vuelve…! ¡Vuelve otra vez a mí…! (Cierra los ojos.)[9]»
Con El retrato del artista adolescente (1916) comienza el ciclo novelístico que tuvo como germen el inacabado Stephen, el héroe (1904-1906). El estilo joyceano más reconocido cobra una forma inconfundible y, a causa de ello, dada la cantidad, complejidad y extravagancia de sus recursos narrativos y retóricos, la ternura parece solaparse todavía más bajo una capa densa e impenetrable de acritud apreciativa, revulsión política y especulación intelectual. El voluntarioso aislamiento social y afectivo de Stephen Dedalus se postula como un espejo biográfico de las decisiones de su creador, alzando alrededor de su figura un paredón de frialdad emocional. Así y todo, el primer capítulo está completamente impregnado por la sensibilidad infantil de Stephen (con citas de canciones, juegos y poemitas), y a la par del efecto irónico que construyen la focalización y la psiconarración aniñadas, el texto genera un arrobamiento subterráneo en el lector, ya que lo narrado nos pone a la altura de las vivencias:
«Después del universo, ¿qué había? Nada. Pero, ¿es que había algo alrededor del universo para señalar dónde se terminaba, antes de que la nada comenzase? No podía haber una muralla. Pero podría haber allí una línea muy delgada, muy delgada, alrededor de todas las cosas. Era algo inmenso el pensar en todas las cosas y en todos los sitios. Solo Dios podía hacer eso. Trataba de imaginarse qué pensamiento tan grande tendría que ser aquel, pero solo podía pensar en Dios. Dios era el nombre de Dios, lo mismo que su nombre era Stephen. Dieu quería decir Dios en francés y era también el nombre de Dios; y cuando alguien le rezaba a Dios y decía Dieu, Dios conocía desde el primer momento que era un francés el que estaba rezando. Pero aunque había diferentes nombres para Dios en las distintas lenguas del mundo y aunque Dios entendía lo que le rezaban en todas las lenguas, sin embargo, Dios permanecía siempre el mismo Dios, y el verdadero nombre de Dios era Dios.[10]»
La arrogancia y el empeño de Stephen bien admiten ser considerados su motor vital. Sabedor de sus capacidades y de su condición familiar (de la que buscará escapar a toda costa), la negación de la compasión y la ternura, hacia afuera y hacia adentro, se impone como un mandamiento (que por cierto suplanta los preceptos religiosos de su educación, en particular, y de la nación irlandesa, en general). Y cuando el amor se hace presente, la ambivalencia viene con él. Tambalean entonces las estructuras y el yo va desnudándose de a poco a sí mismo mediante la reflexión y la escritura. Por más que ese ablandarse tiene lugar puertas adentro, a nivel textual comienza a configurar un desfonde de la rigidez y el principio de la percepción de las propias elasticidades tenues.
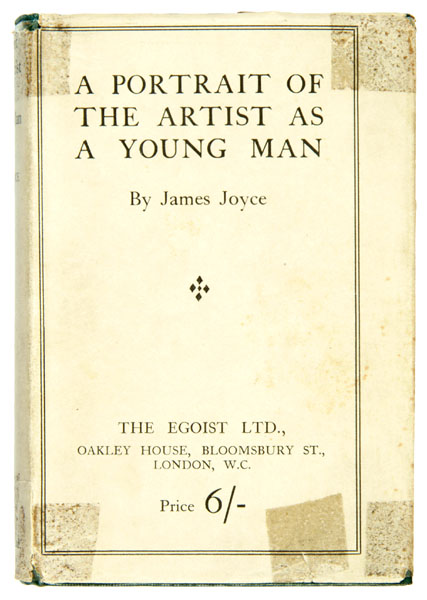
Así se transita el camino que desemboca en el deseado exilio, derramando una estela de consideraciones meditativas que agujerean la máscara bajo la forma final del diario: «Abril, 10. Débilmente, bajo el agobio de la noche, a través del silencio de la ciudad, tornada ya del ensueño al sueño como el amante ahíto, insensible a las caricias, el son de las herraduras por el camino. No tan débilmente ya, ahora al acercarse al puente. Y un momento después, al pasar por debajo de las ensombrecidas ventanas, su flecha de alarma que hiende el silencio. Para sonar de nuevo, lejos, herraduras que brillan como gemas bajo el agobio de la noche, sones que se precipitan allá por los campos dormidos, ¿hacia qué meta remota?, ¿hacia qué corazón?, ¿para llevar qué nuevas?».[11] Justo antes de su partida, Stephen se abre al mundo mediante la detención en la mudez nocturna de la ciudad, para oír las preguntas de su todavía tierno corazón adolescente. La exposición ante sí mismo de su propia inmadurez y la eventualidad del fracaso de sus elecciones no se articula en la forma del desprecio o la autocondena, sino a través del aleteo de la interrogación, ese movimiento que el ojo no llega a discernir más que como un murmullo de sombra. La posibilidad de una ponderación no culposa incorpora la ternura y la ayuda a ingresar dentro de la médula de la poética.
Esta práctica de automímesis tiene como antecedente las numerosas reflexiones que el manuscrito de Stephen, el héroe relata: «El espectáculo del mundo, que su inteligencia le presentaba con todo sucio y sórdido detalle, puesto al lado del espectáculo que también le ofrecía el monstruo que había en él, llegado ahora a una fase razonablemente heroica, llenó su espíritu de una repentina desesperanza que solo fue capaz de paliar mediante la poetización melancólica»[12]. La puesta a prueba del yo luego de un análisis lacerante se desborda cuando el lenguaje desarrolla el espacio desde el cual mirar lo mismo desde otro ángulo. La poiesis destraba ese no ser que resulta de la negatividad del tratamiento ajenizante y severo y lo conduce a la existencia, porque, luego del trascurso del proceso de la negación, la afectividad conmiserada por lo que se es lo reivindica, aun en los dominios de la melancolía.
En este sentido, Ulises (1922) tomará esta poetización melancólica y la llevará al límite mediante el triángulo formado por Stephen, Molly y Leopold. El pliegue que se cierra sobre el pasado hilvana con puntada muy fina la marejada de eventos, situaciones, escenas, descripciones, pensamientos, etcétera, que conforman el poroso y perforado bloque de la novela. Las emociones están vueltas hacia lo que pasó, hacia los caminos que en el presente se cerraron al tomar alguna opción (cuando la vida las otorgaba). El entusiasmo con el que contaba Stephen previo al exilio deviene culpa, decepción y retraimiento, luego de la muerte de la madre y su regreso a Irlanda, aun cuando haya juntado las fuerzas de vivir solo a cualquier precio y se mude a la extraña Torre Martello con Buck Mulligan. Por su parte, tanto Leopold como Molly tienen los ojos puestos en otros tiempos, cada uno a su modo, claro está. Uno anhelando la recuperación del amor (con todas sus particularidades escabrosas) y la otra desviándose del aquí y ahora en una relación extramatrimonial (con Blazes Boylan), aunque también tanteando dentro de su sentir más íntimo cierta pena por lo perdido y un compadecerse de su marido.
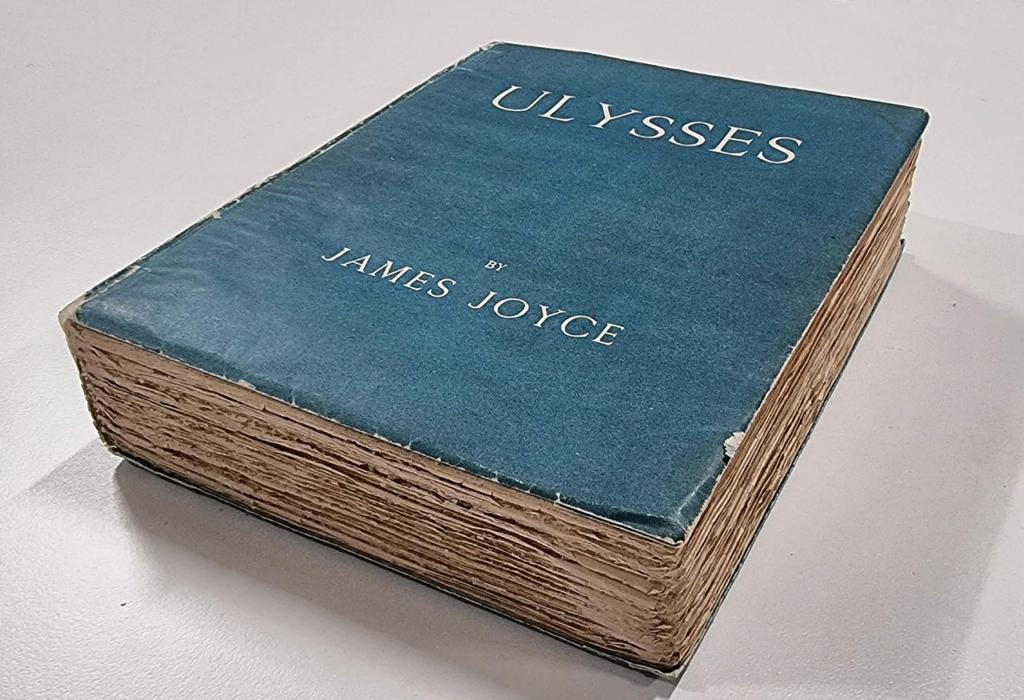
La dureza de Stephen (que recorre la jornada prácticamente peleándose con gente), la extravagancia obsesiva de Leopold (con sus conductas escatológicas, sus fantasías repugnantes, su voyerismo pervertido, su alma llena de manchas, su linaje acosado) y la sinceridad destemplada de Molly (aparecida recién en el monólogo final, pero insinuada a lo largo de toda la novela por los pensamientos y recuerdos de Leopold o los aportes del narrador al contar la vida de éste) traman a simple vista una barrera difícil de derribar a la hora de sostener la idea de que en Joyce la cuestión primordial y última sea la ternura. El trabajo está en rastrear los momentos en que esta se manifiesta con una luz inconfundible, pese a que siempre esté presente en una capa subterránea del tono (pensemos en la sensibilidad naïf de muchas de las percepciones y figuras retóricas que salpican las distintas streams of consciousness). Podríamos sugerir tres muy importantes. El primero, la muerte de la madre de Stephen. El segundo, el encuentro entre Leopold y Stephen, cuando se sientan a conversar en la mesa. El último, el monólogo de Molly (los retazos en los que frena la tracción arrasadora de sus descarnados pensamientos y se detiene en lo vivido con Leopold).
Luego de ser increpado por Buck Mulligan, quien le endilga no haberse arrodillado junto al lecho de muerte de su madre cuando ella se lo pidió, en su habitación de la Torre Martello, Stephen, «con un codo apoyado sobre el granito mellado, y la palma de la mano contra la frente, consideró el borde gastado de la manga de su saco, negra y lustrosa. Una pena, que todavía no era la del amor, corroía su corazón. Silenciosamente, en sueños, ella vino después de muerta, su cuerpo consumido dentro de la floja mortaja parda, exhalando perfume de cera y palo de rosa, mientras su aliento, cerniéndose sobre él, mudo y remordedor, era como un desmayado olor a cenizas húmedas. A través del puño deshilachado, vio el mar que la voz robusta acaba de alabar a su lado como a una madre grande y querida. El círculo formado por la bahía y el horizonte cerraban una masa opaca de líquido verdoso. Al lado de su lecho de muerte había una taza de porcelana blanca, conteniendo la espesa bilis verdosa que ella había arrancado de su hígado putrefacto entre estertores, vómitos y gemidos»[13]. Vemos acá cómo la marejada de asociaciones mórbidas viene a la cabeza de Stephen, y a la vez sentimos que el núcleo catalizador de estas tiene una función conmovedora. La psiquis del personaje se raja sin partirse, como podría hacerlo esa taza que vuelve a él en el recuerdo. Esas grietas humanizan a Stephen porque desnudan su alma, y el lector las recibe como raíces delicadas de una enredadera, en lugar de fisuras agresivas. Es el ojo conmiserado del narrador el que las trae así ante nosotros, como diciendo «aquí hay un hombre, no una máquina de cálculo».

Más adelante, cuando Leopold rescata de un bar a un Stephen borracho y pendenciero y lo saca a tomar aire para luego pasar por café en un refugio y terminar más tarde en su propia casa sentados a la mesa estirando ad infinitum una conversación bajo el género literario de la catequesis, toda la acción somete al lector al enfrentamiento entre dos tiempos vitales: uno el del joven a punto de arruinar sus esperanzas y el otro el del hombre decadente que pudo haber sido aquel joven. Espejándolos, más allá de los fuegos de artificio de las diferentes aventuras, ideas, experiencias y expresiones, la narración nos coloca en una situación de congoja. Es ahí donde Joyce expone con mayor vigor su piedad, ya que el efecto de la lectura no deriva en una acritud respecto de los caminos de los personajes (virtualmente transmisible al lector), sino en una sensación de felicidad compartida entre estos por haber desembocado en esa confrontación inesperada. La escena obtiene de lo narrado el sutil y resbaladizo premio oculto de la existencia, un calor indescifrable en principio, minúsculo y profundo, pero realmente ubicado dentro de los cuerpos. Cada uno es el que fue y el que será a través del cruce de miradas, de los gestos (Leopold, al salir del bar, le limpia la viruta del saco a Stephen; Stephen se sienta en torno al fogón de Leopold como un hijo), llegando incluso a enunciarse como «Stoom» y «Blephen» y presentárnoslos «silenciosos, contemplándose el uno al otro en ambos espejos de carnal reciprocidad de suselsuyonoeldeél afinsemblante» antes de despedirse, de cara a las estrellas.
Por su carácter modernista, Ulises posee un marcado énfasis en destrucción de las formas heredadas valiéndose de ellas, ya en una posición rupturista-irónica, ya en una vocación aglutinante, agitada y totalizadora. Sin embargo, hay una cuestión en la que el género novela se mantiene incólume: la función del héroe. Esto no es así por un umbral que Joyce no se animó a cruzar (pensemos que a principios del siglo XX la literatura abierta, sin esquemas evolutivos para el obrar del héroe, podía ser rastreada sin mayores problemas, Tristam Shandy, vg.), sino porque hay una tendencia clara en su obra a denotar los cambios que el curso de los acontecimientos y el paso del tiempo traman en los personajes. Es un lirismo implícito por el cual el entramado final de las afecciones que tejen una subjetividad resulta del cúmulo de vivencias que se suceden y se superponen, se alimentan y se anulan. Y esa última postal, como venimos señalando, se realiza bajo la lente de la ternura. La imagen que la novela irradia hacia el público se encripta con ese haz melifluo. Ni Leopold ni Stephen ni Molly quedan expuestos ante nosotros como subjetividades atroces o insensibles. Todo lo contrario, a través de sus gestos y sus palabras tomamos contacto con su fibra más íntima y endeble, llegando a zonas delicadísimas, como en el caso de una pregunta de la catequesis entre Leopold y Stephen, a la que el primero responde:
«¿Qué afinidades particulares le parecía que existían entre la luna y la mujer?
Su antigüedad al preceder y sobrevivir las generaciones telúricas; su predominio nocturno; su satélite dependencia; su luminosa reflexión; su constancia bajo todas sus fases, levantándose y acostándose en las horas indicadas, creciendo y menguando; la obligada invariabilidad de su aspecto; su respuesta indeterminada a las interrogaciones inafirmativas; su influjo sobre las aguas afluentes y refluentes; su poder para enamorar, para mortificar, para conferir belleza, para volver loco, para incitar y ayudar a la delincuencia; la tranquila impenetrabilidad de su rostro; lo terrible de su tétrica aislada dominante implacable esplendente proximidad; sus presagios de tempestad y de calma; la estimulación de su luz, sus movimientos y su presencia; la admonición de su cráteres, sus mares petrificados, su silencio; su esplendor cuando visible; su atracción cuando invisible.[14]»
Rebuscadas o psicóticas, las conexiones que Leopold releva sintonizan su sensibilidad de manera conmovedora, porque a esa altura tanto él como el lector han padecido las cuitas que el desvanecimiento del amor de Molly (tanto por el paso de los años como por el engaño del que es parte) y pueden rastrear en esas palabras la sublimación dolorosa por más cientificista (y, por ende, distante) que se postule a sí misma a causa de su sistema semántico. El héroe joyceano acude al final a mostrar lo que porta en su corazón, tras la larguísima jornada del 16 de junio de 1904. Stephen fundiéndose en Leopold, y Leopold proyectándose hacia los astros a partir de esa unión («el hombreniño fatigado, el hombreniño en el limbo») llegando otra vez a rozar el corazón de Molly: «y la noche que perdimos el barco en Algeciras el guardia haciendo su ronda de sereno con su linterna y oh ese horroroso torrente profundo oh y el mar el mar carmesí a veces como el fuego y las gloriosas puestas de sol y las higueras en los jardines de la Alameda sí y todas las extrañas callejuelas y las casas rosadas y azules y amarillas y los jardines de rosas y de jazmines y de geranios y de catos y Gibraltar cuando yo era chica y donde yo era una flor de la Montaña sí cuando me puse la rosa en el cabello como hacían las chicas andaluzas o me pondré una colorada sí y cómo me besó bajo la pared morisca y yo pensé bueno tanto da él como otro y después le pedí con los ojos que me lo preguntara otra vez y después el me preguntó si yo quería sí para que dijera sí mi flor de la montaña y yo primero lo rodeé con mis brazos sí y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mis senos todo perfume sí y su corazón golpeaba loco y sí yo dije quiero sí»[15].

Paralelamente a su novelística, Joyce continuó escribiendo poemas. Reunió varios bajo el nombre de Poemas manzanas (1927) y otros tres fueron agregados en ediciones posteriores de este libro y de su poesía reunida. En ellos, podemos observar cómo la poética en verso concentra y por tanto expone la vena más tierna de su escritura. Las sofisticaciones, las fugas, las destrucciones quedan absolutamente descartadas. Estos son diáfanos, livianos, directos. En su grandísima mayoría, el yo lírico se entrega por completo a la emotividad, con temblores, pero sin miedos. Con ellos, sentimos que son una gema compuesta por el extracto decantado de su prosa, una especie de extracción del alma que sostiene todas las narraciones y el drama, un pigmento base obtenido por el alambique del poema. Ecce puer, uno de los tres poemas sueltos, dataría de 1932 y habría sido escrito ante tres eventos cruciales: la muerte del padre, la internación de la hija y el nacimiento de su nieto. Carga consigo esa suavidad del estadío final de sus héroes:
Del oscuro pasado
Nace un niño;
De gozo y de pesar
Mi corazón se desgarra.
Tranquila en su cuna
La vida yace.
¡Que el amor y la piedad
Abran sus ojos!
Joven vida se exhala
Sobre el cristal;
El mundo que no era
Se llena de existencia.
Un niño duerme:
Un anciano ha partido.
¡Oh padre abandonado
Perdona a tu hijo![16]
Finnegans Wake (1939) es, por muchos, calificado como un desborde verbal inabordable. Dicho análisis no nos compete ahora, pero quizás esos muchos tengan razón y fundamentos para afirmar lo que afirman; sin embargo, hay algo en sus páginas que Joyce no descuida en ningún momento. El líquido donde flotan las palabras del gran sueño que es la novela brota de esa capacidad de contemplación desgarradora y piadosa como solo ella puede serlo al mismo tiempo: «Esto es el lomolimbo distendido por las brumas, donde nada habita, donde los misterios derraman su infancia. ¡Oh, adormentado! ¡Hágase tu voluntad!».[17] Tenemos así en esas dos exclamaciones finales del párrafo una nota de apelación que reúne la sorna y la compasión que se sostiene a lo largo de la obra, más solapadamente que en Ulises, pero con idéntica función. El fragmento conocido como «Anna Livia Plurabelle» es otra muestra.
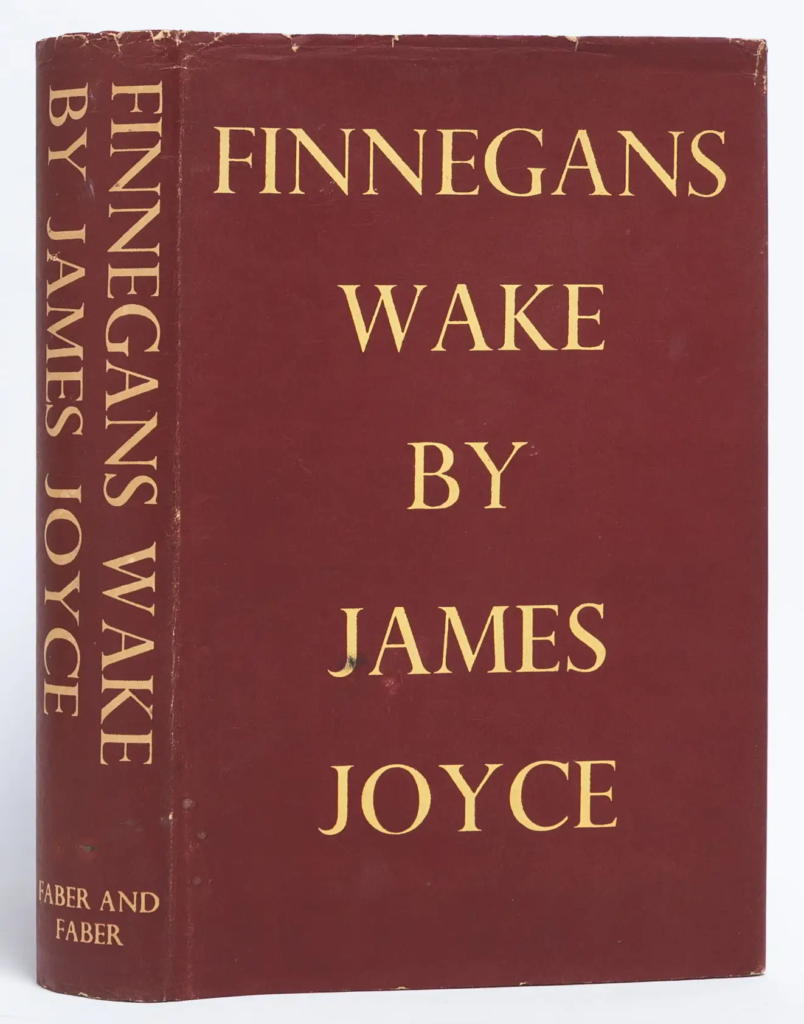
En uno de sus ensayos (El nuevo drama de Ibsen, 1900), Joyce escribe: «La apreciación, la escucha, es la única crítica auténtica. (…) La vida no está para ser criticada, sino para ser afrontada y vivida»[18]. Si transpolamos esta idea hacia la mirada que el autor tuvo para con sus personajes, tendremos la chance de entender por qué no juzgar, por qué no alzarse con la vara sino ser capaces de tener «un alma que depone todo su odio ante una caricia»[19] (El día del populacho, 1901). «La vida debemos aceptarla tal como la vemos ante nuestros ojos, hombres y mujeres tal como los encontramos en el mundo real, no tal como los aprendemos en el mundo de las hadas. La gran comedia humana donde cada cual tiene su cuenta ofrece un campo ilimitado al verdadero artista, hoy como ayer y como en los tiempos idos»[20], dice en Drama y vida (1900). Pensemos entonces que, como bien marcan las fechas de estos textos críticos, la postura de Joyce estaba bien definida desde un comienzo. Y que «silencio, astucia, exilio», amén de ser la consigna de un personaje, no se contraponen con esta modalidad de la mirada que no le recrimina su arrogancia. En vez de eso, la deja correr a través del río del tiempo con ternura, para que, a través de esa disposición, su deshilacharse nos dé los pétalos de la flor incesante de lo mutable y lo perecedero:
«Abril, 26. Madre está poniendo en orden mis nuevos trajes de segunda mano. Y reza, dice, para que sea capaz de aprender, al vivir mi propia vida y lejos de mi hogar y de mis amigos, lo que es el corazón, lo que puede sentir un corazón. Amén. Así sea. Bien llegada, ¡oh, vida! Salgo a buscar por millonésima vez la realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia increada de mi raza.
Abril, 27. Antepasado mío, antiguo artífice, ampárame ahora y siempre con tu ayuda.[21]»
El fluir tibio de ese corazón en el que madre e hijo concuerdan en sus aspiraciones se parece mucho a lo que Joyce busca como fondo último en los personajes: un pulso liberado de lenguaje y tan inocente como la vida en su desnudez orgánica, «pues la imaginación tiene la cualidad de un fluido, y hay que sostenerla con firmeza, para que no se transforme en algo vago, y con delicadeza, de modo que no pierda ninguno de sus poderes mágicos» (Catilina, 1903)[22].
[1] XXXV. All day I hear the noise of waters / Making moan, Sad as the sea-bird is, when going / Forth alone, / He hears the winds cry to the waters’ / Monotone. // The grey winds, the cold winds are blowing / Where I go. / I hear the noise of many waters / Far below. / All day, all night, I hear them flowing / To and fro. (Traducción de Leandro Llull, autor de este artículo).
[2] Dublineses, Ediciones Coyoacán, 1998, trad. Oscar Muslera.
[3] Idem 2.
[4] Idem 2.
[5] Idem 2.
[6] Giacomo Joyce, Losada, 2012, trad. Pablo Ingres.
[7] Idem 6.
[8] Idem 6.
[9] Exiliados, Libros del mirasol, 1961, Osvaldo López-Noguerol.
[10] Retrato del artista adolescente, Hyspamérica, 1983, trad. Dámaso Alonso.
[11] Idem 10.
[12] Stephen hero, Firmamento, 2022, trad. Diego Garrido.
[13] Ulises, CS Ediciones, 1995, trad. José Salas Subirat.
[14] Idem 13.
[15] Idem 13.
[16] Poesía completa, Visor, 2007, trad. José Antonio Álvarez Amorós.
[17] Finnegans Wake, Lumen, 1993, trad. Víctor Pozanco.
[18] Escritos críticos y afines, Eterna cadencia, 2016, trad. Pablo Ingberg.
[19] Idem 18.
[20] Idem 18.
[21] Idem 10.
[22] Idem 18.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
