
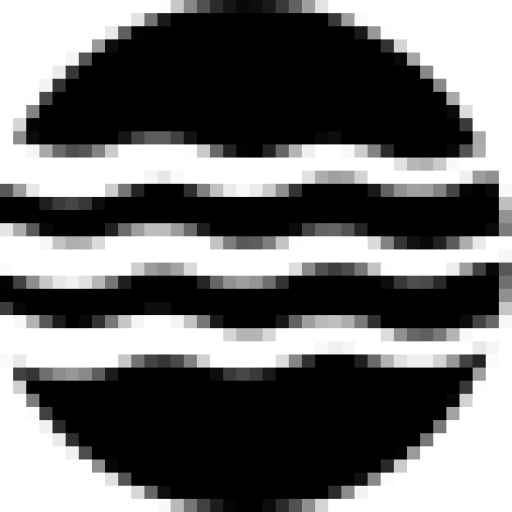
Por Andrés Maguna
Sin dudas algo debo agradecer al ladrón que ayer, viernes 13 de junio, me robó la moto, mi hermosa y compañera Honda Titán: con su acción me sacó del último territorio de confort con el que adhería a una forma de ver y entender el mundo con inclinaciones hacia la negación, a la dulce y engañosa complacencia con ilusorias mentiras, engañosas apariencias. Esto comencé a comprenderlo cuando luego de comprar una tarjeta Sube en la Terminal (el afano ocurrió en la puerta de la tienda El mundo de David, en Cafferata casi esquina San Lorenzo, a las 19.38, y a las 20 ya había hecho la denuncia en la Comisaría Séptima, que está a dos cuadras) me paré en la esquina de Santa Fe y Cafferata a esperar el 143 que me llevaría a mi casita en la zona Norte. La parada, a esa hora, estaba llena de gente, porque aparte del 143 paran allí un montón de otras líneas de colectivos, y se me ocurrió mirar el teléfono con gesto reflejo de boleado (porque así me sentía), durante un par de segundos, y justo cuando lo guardaba en el bolsillo de la campera se acercó un flaco joven, morocho, con gorrita y zapatillas relucientes de maratonista, a preguntarme la hora. Como estaba erizado por el afano reciente, supuse que al verme boleado pensaría que era una víctima fácil para sustraerle el celular, así que sin inmutarme miré por encima de su hombro el reloj de la torre de la Terminal y le dije: “Las 8.25”. Primero se quedó helado, denotando que no se la esperaba, y luego, mirando hacia la torre, comentó con tono de decepción: “Es cierto, no me había dado cuenta”. No me dio las gracias, y se quedó mirando hacia la calle, pero no hacia el este, de donde vendría el colectivo que supuestamente esperaba, sino como refugiándose en la actitud de “hacerse el distraído”. Me quedé mirándolo a la cara unos treinta segundos, confirmando mis sospechas de que había intentado timarme, pues no me miró ni se le movió un músculo de la cara ante la intrusión de mis ojos.
Luego, ya sentado en el 143, pensaba en el robo de la moto y en el probable intento de robo del celular mirando a la gente que viajaba conmigo, y caí en la cuenta de que esas personas de a pie, que van y vienen de sus labores y quehaceres en bondi, en bicicleta, caminando, o en Uber (cuando no tienen otra que “hacer el gasto”), no están vencidas o amilanadas, sino todo lo contrario: son personas que vuelven tranquilas a sus modestos o humildes hogares con la conciencia limpia del que no quiere vivir sobre los demás sino entre los otros, los que somos el prójimo, los que sostenemos el entramado de la sociedad siendo el sujeto basal.
También reflexioné sobre por qué había un asiento vacío (en el que me senté) estando muchas personas, en su mayoría mujeres, paradas, y creo que se debía a que el asiento contiguo estaba ocupado por un viejo andrajoso que hablaba solo, uno de esos seres marginales que damos en llamar “gente en situación de calle”. Movido por un impulso de paternidad consciente, saqué el teléfono y tomé una foto del interior del colectivo, enviándola al grupo de wathsapp que tengo con mis tres hijes, con la leyenda: “Después de 15 años volví a la realidad”.
Creo que no hace falta explicar que mi idea era tranquilizarlos, y tranquilizarme haciéndolo, pero ahora sé que principalmente lo hice para centrarme en la correcta interpretación de lo que me estaba sucediendo, y funcionó, porque entonces respiré profundo y quise mirar a qué altura de Rondeau estábamos, pero tenía los cristales de los anteojos empañados por mi transpiración (estaba abrigado para andar en moto) y también los cristales del 143 estaban empañados (por la calefacción interior), y creyendo que veía la panadería La Distinción de calle Baigorria me paré y toqué el timbre, pero al bajar me di cuenta de que era La Distinción que está a la altura de Luis Vila. Me había bajado en Larrechea, y no en Matheu, a tres cuadras de mi hogar en Pedro Miguel Aráoz. Pero me alegré de haberme confundido, pues se me ofrecía la oportunidad de caminar diez cuadras por el barrio al que me mudé hace quince días. Eran las nueve de la noche y no llovía ni hacía mucho frío. Mientras cruzaba en diagonal la plaza Alberdi me detuve en la contemplación de lo que ocurría detrás de los amplios ventanales del comedor del geriátrico de Warnes y Superí, donde una veintena de ancianes departía amigablemente a los postres de la cena…
Al llegar a casa recordé que en la heladera tenía dos supremas, que freí y comí, con dos bollitos de pan negro que previsoramente había guardado, mirando en la compu el último capítulo de The Night Of, una joya de serie en la que los protagonistas, en especial el personaje de John Turturro, son personas que terminan resistiendo y ganándole a la negación de lo verdadero. Que triunfan en la vida sin obtener el éxito, sino apenas (y ese poco lo es todo) aceptando como es lo que es. Y sin miedo ante lo que puede depararles el futuro, porque lo que tienen, la dignidad, nadie se los puede quitar.
Mientras miraba la serie me dio por pensar en cierta analogía entre lo que le sucedía a la víctima de un injusticia en la ficción (el personaje de Riz Ahmed), lo que me estaba pasando a mí, en tanto víctima de un atraco, y las vicisitudes que atraviesa Cristina Fernández como víctima de las maquinaciones de los “verdaderos dueños del poder”, los magnates que manejan la política a través de la economía por medio de “los Martínez de Hoz, los Caputo” (fueron sus palabras).
Tampoco me caben dudas de que el pobre flaco que me robó la moto (digo “pobre” por el oscuro karma de aquello a lo que se dedica) también resulta víctima de los mismos poderes económicos y políticos, complotados con los medios masivos de comunicación que monopolizan los canales de influencia en la opinión pública tergiversando y confundiendo, vendiéndonos gato por liebre. Sin embargo, porque no soy impermeable a la lluvia que persistentemente nos moja a todos, no puedo sentir simpatía por él, más allá de lo cual debo agradecerle que al robarme la moto me haya devuelto al paisaje de la realidad lisa y llana, desbloqueando algo, un impedimento de carácter narcisista de falsa objetividad afectiva, que no me dejaba sentarme a escribir mis crónicas, mis críticas teatrales, con alegría y placer.
Desde el día siguiente a la mudanza, el 28 de mayo, había estado empantanado en una “Crónica del subdesarrollo” titulada “Envejecer entre trompetas y sirenas”, y que decía, entre otras cosas:
“Esa noche, la del martes, dormí con frío, entre cajas apiladas y muebles amontonados, y el miércoles amanecí con el firme propósito de procurarme una estufa… Sí, dormí con frío, tapado con cuatro mantas, pero acunado por una increíble música de lejanía en estéreo: desde el oeste me llegaban los sones de las trompetas de aire de los trenes que iban y venían por las vías que corren paralelas a la calle Valentín Gómez, y desde el este se escuchaban las sirenas de niebla de los buques que surcaban el río, distante siete cuadras, a la altura de la Rambla Cataluña y no muy lejos del puente Rosario-Victoria”, y “el futuro, la muerte segura, volvía a tener cara de mujer, de madre, de compañera”.
Como notará el lector, estaba en otra sintonía, y quizá a eso se debía el “empantanamiento”; del que vino a sacarme el robo de la moto. Ahora, aquí de nuevo, en el siempre acogedor territorio de la Belbo, retomo el diálogo que se había interrumpido por el trance de la mudanza (ver crónica “Vendo todo: debo mudarme”) hace dos meses. Frases hechas como “no hay mal que por bien no venga”, “al mal tiempo buena cara”, “no te des por vencido ni aun vencido” o “hasta la victoria siempre” disfrazan el sentido de lo que debe interpretarse sin optimismo artificial ni vacuas expresiones de deseo o consejos fáciles. Porque en última instancia los accidentes no existen ni nada pasa “porque sí”, y decir “es lo que hay” manifiesta una carencia de voluntad para cambiar lo que está mal.
Y finalizo con un pedido de colaboración (porque, a qué negarlo, la necesitamos): quienes quieran y puedan suscribirse a esta revista nos permitirán el sostenimiento de algo que tratamos sea de todes, entre todes. Para hacerlo, usted puede hacer click en el Buster Keaton de aquí abajo:
Gracias, muchas gracias.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

