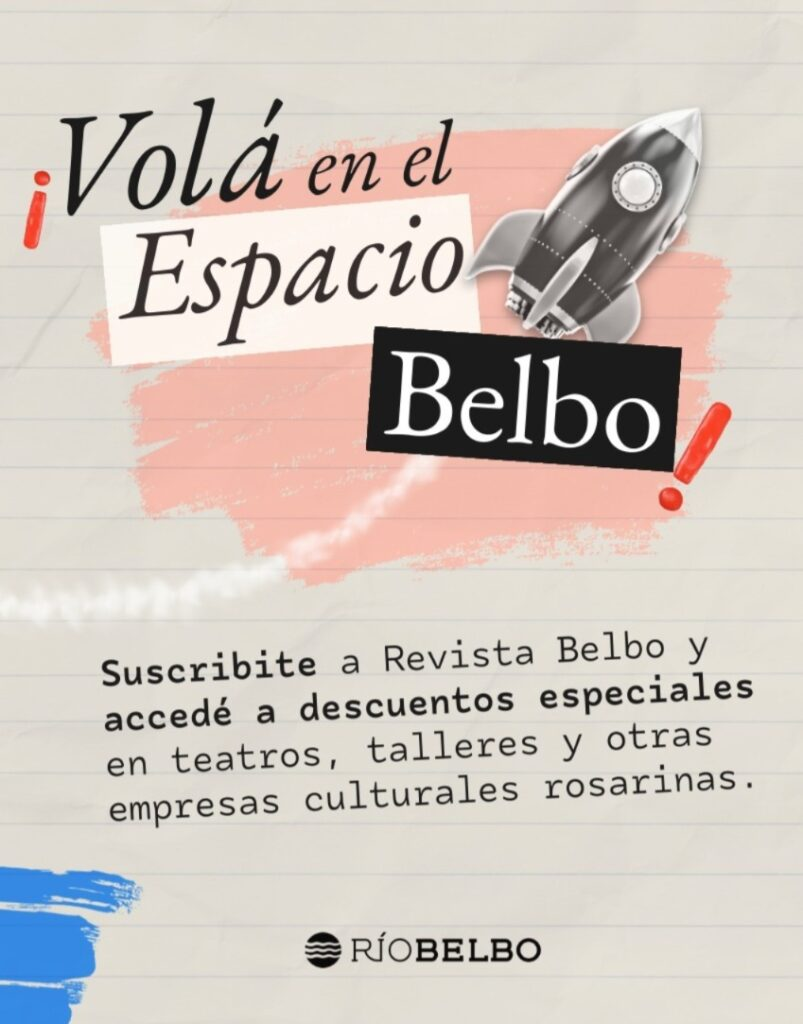“Verano chileno. La novia de Maiakovski” es un fragmento del libro Regreso a Chile, de la escritora soviética Margarita Aliguer, publicado en 1966, y aquí traducido del ruso por Érica Brasca.
La novia de Maiakovski

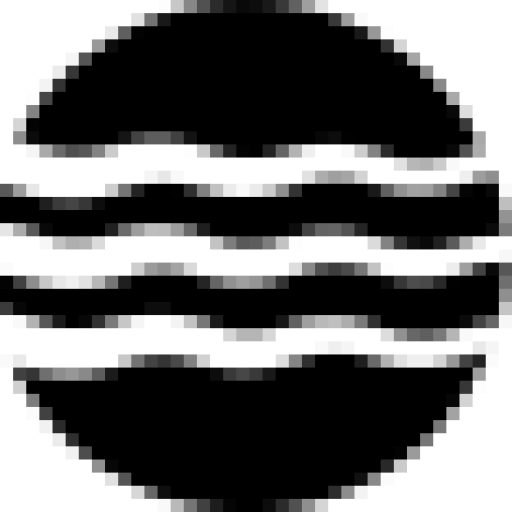
Por Margarita Aliguer*
Traducción: Érica Brasca
En los cuentos que nos acompañan desde la niñez, cada persona tiene, seguramente, su héroe favorito. El mío era el tercer hijo: ese mismo tercer hijo, un chico amable y bueno a quien el padre, al morir, no dejó ninguna herencia. El tercer hijo se colgaba el hatillo al hombro, se despedía de sus hermanos y se marchaba adonde lo llevaran los ojos… Adonde lo llevaran los ojos. ¡Dios mío, qué atractivo sonaba eso, y cuánto envidiaba yo, en mi infancia, a ese chico! Esa facilidad con la que se ponía en camino. Su corazón ligero y alegre.
Salir a la plaza de la estación de una ciudad ajena, con su bullicio y su alboroto, apoyar en el suelo la valija liviana y quedarse un minuto parada, sin tener la menor idea de qué hacer, hacia dónde ir… Supongo que es una sensación extraordinaria, y yo daría mucho por vivirla.
Qué decir: es agradable y cómodo cuando te vienen a buscar, te alojan, te reciben y te cuidan, pero ese escalofrío dulce e inquietante que entra en el corazón al viajero, cuando todo lo que tiene por delante es desconocido… ¿no está ahí, justamente, el mayor encanto del viaje? ¿No son estos momentos los que se recuerdan con más intensidad?
Despegamos de Montevideo rumbo a Santiago la mañana del diecinueve de diciembre de 1962, en un avión de la compañía escandinava SAS, con escala en Buenos Aires, y el vuelo fue muy breve. Entre los claros de las nubes se dejaron ver por un instante las Cordilleras y, antes de que la imaginación perezosa alcanzara a verlas a su manera, la memoria —siempre más rápida— enseguida susurró: “El Cáucaso estaba allí, entero, como en la palma de la mano, y entero como una cama deshecha”.
Y de repente, otra vez, debajo de nosotros se extendía la tierra común, habitada y cultivada. El avión empezaba a descender hacia Santiago. ¿Qué nos espera allí?

Esta vez no hay motivo para ofenderse: en nuestro viaje abundan las incógnitas, y la primera de ellas es la tierra donde acaban de tocar las ruedas del avión. ¿Qué sabemos de la República de Chile, situada en el extremo mismo, en el borde más lejano del otro hemisferio? Sabemos que es el país más largo y más angosto del mundo, cuyo norte está en la zona tropical y cuyo sur está en la Antártida. Que tiene cobre y salitre. Que tuvo a Gabriela Mistral y a Vicente Huidobro, y que tiene a Pablo Neruda. Y que hace ya bastante tiempo que no mantenemos relaciones diplomáticas con ese país.
Cuando caminábamos, bastante cargados de equipaje de mano, por la pista bañada por el sol, desde el avión hasta el edificio del aeropuerto, un chico con una cámara salió corriendo hacia nosotros. Mientras él se adelantaba por distintos costados, se arrodillaba y casi se acostaba de espaldas para fotografiarnos, nosotros alcanzamos a preguntar si venían a recibirnos.
—¡Sí! ¡Oh, sí! Diputados, senadores, escritores.
Nuestro recibimiento fue populoso, animado y amistoso. Todos andaban trajinando alegremente a nuestro alrededor, y un amigo nuestro, un senador chileno, se ocupó de retirar nuestro equipaje con tanto entusiasmo que incluso tuvo un breve intercambio de reproches por una valija con algún alto dignatario eclesiástico, quien sostenía que esa valija pertenecía a uno de los obispos que acababan de llegar de un cónclave en Roma. Esta vez, la Iglesia católica tenía razón.
Estamos rodeados de una amabilidad hospitalaria que aparta cualquier duda e incertidumbre. Todo es claro: hemos venido a encontrarnos con personas que nos invitaron, que nos esperaban, que se alegran de vernos. Esto es indudable y concreto. Y lo que venga después… ¡ya veremos!
La ciudad empieza con un aire modesto y provinciano, igual que Montevideo; recuerda al principio a nuestros pueblos del sur, con acacias y álamos, casas de barro, cercos blanqueados prolijamente con cal. Esto se extiende por bastante tiempo; avanzamos sin fin por esta gran ciudad sureña y, casi sin darnos cuenta, nos encontramos ya en otra ciudad, muy animada, llena de gente y de autos, entre edificios enormes y una multitud de comercios, en la muchedumbre que va y viene, en el centro de Santiago. Nos llevan al gran hotel Crillón. Detrás de nosotros llegan prácticamente todos los que habían salido a recibirnos. Toda la multitud del aeropuerto irrumpe en el hall del hotel, el ruido es tremendo, y cuando por fin nos entregan las llaves de las habitaciones, veo que esa cantidad de gente nos sigue acompañando más allá. Todos quieren ver cómo nos acomodaron, todos se inquietan por saber si estamos conformes y, sólo después de asegurarse de eso, desaparecen. En mi habitación se quedan únicamente dos personas: una mujer hermosa y una joven encantadora. Como si no me prestaran demasiada atención, se ponen con total naturalidad a desarmar los ramos de flores que me regalaron al recibirnos y a colocarlos en jarrones, mirándome sólo de vez en cuando, rápido y con curiosidad. Ellas están contentas conmigo, y a mí ellas me dan curiosidad.
Nos advirtieron que teníamos sólo una hora a nuestra disposición; dentro de una hora vendrían a buscarnos y nos llevarían a alguna parte. Una hora no es mucho, pero alcanza para recomponerse y volver en sí. Pero resultó que de las canillas del hotel no salía agua: algo que, en verano, suele pasar en Santiago. Por un momento eso hasta nos resultó reconfortante —no habíamos caído en un mundo tan distinto—, y nuestras nuevas conocidas enseguida nos invitaron a ir a bañarnos a su casa, como también habríamos hecho nosotras en su lugar. Pero de repente restablecieron el agua y todo se arregló, de modo que, a la hora indicada, estábamos perfectamente listas.
Voy a usar con frecuencia el pronombre “nosotros”, naturalmente, porque éramos tres en nuestro pequeño grupo: el conocido escritor ucraniano Mijaíl Stelmaj, la traductora Elena Kolchina y yo. Trabajamos mucho, vimos y vivimos muchas cosas juntos.
Salimos a la calle a las cinco de la tarde. Es pleno centro y es la hora pico de un día caluroso de verano. Hay un sol enceguecedor y un calor pesado, saturado de polvo, de nafta, de las emanaciones del asfalto, de la respiración de la gente, de todos los aromas de una gran ciudad. Una muchedumbre compacta y tensa avanza lentamente, con dificultad, en medio del estruendo callejero, el traqueteo, el chirrido, el chasquido. Al ruido callejero habitual internacional se suman otros sonidos, una música sencilla y variada, además de la que brota de los altoparlantes. Suenan algunas flautitas, silbatos, tamborcitos. Y los vendedores ambulantes gritan a viva voz. Porque este día caluroso de verano es la víspera de Navidad, las fiestas, el barullo alegre de la víspera, de una gran ciudad. Y resulta bastante curioso: una gran ciudad moderna y los adornos navideños anticuados.
Imaginen el centro comercial y administrativo de la capital de un pequeño estado capitalista, los enormes edificios de los bancos, los hoteles, todo tipo de empresas y sociedades anónimas, las compañías aéreas, las incontables tiendas con sus incontables vidrieras. Una arquitectura ultramoderna, cubos y cilindros de piedra, y esos edificios livianos, de muchos pisos y muchas ventanas, que se parecen sobre todo a estanterías… Un flujo de autos de todos los modelos y las marcas del mundo. Una multitud de empleados que salen del trabajo a esta hora —los chilenos en Santiago visten de manera formal; los hombres, por lo general, con saco y corbata—. Y, de pronto, por encima de todo eso, flotan suspendidos de cables unos ángeles enormes, anticuados y tradicionales, tan familiares desde hace tanto tiempo como si no hubiera cambios ni conmociones de ningún tipo en el mundo. Ángeles con túnicas largas, con rizos largos, algunos con trompetas de bronce: celebran el nacimiento de Cristo. La Virgen triste con el niño también está presente, por supuesto, en diversas versiones. Las casas están fortificadas con candelabros con velas gigantes. Los Papás Noel —los Ded Moroz— están muy ampliamente representados y en diferentes tipos. En un caso, es simplemente un anuncio de calzado suspendido sobre una de las intersecciones más concurridas: un Papá Noel gigante, sonrojado, de nariz colorada, cose con una aguja gigante un zapato gigante. Unas aves blancas —cabe suponer que palomas de la paz— vuelan junto a los ángeles. Y gritan sin parar los vendedores de los alegres artículos navideños, esos que son tanto para regalar como para recibir con alegría. En la multitud, entre la gente, acá y allá, explotan, con brillo, pequeñas burbujas. ¿Qué es eso? ¿Son burbujas de jabón? Bueno, sí, lo hacen, como parte de la publicidad, quienes venden un juguete especial para hacer burbujas de jabón. Las burbujas de jabón me enternecen por completo. En ese estado de bondad total, descubro en la vidriera de una librería un libro grande y vistoso, en cuyo título figura la Unión Soviética. Al mirarlo de cerca resulta que es una edición estadounidense, llamativa y voluminosa, titulada El espionaje soviético en acción. Este encuentro fugaz altera un poco la atmósfera idílica que nos rodea, como si se encendiera una luz de alerta: “¡No olvides dónde estás!”.
Nuestro camino no es largo, vamos al Parlamento. Fuimos invitados por nuestros amigos diputados. Nos reciben con amabilidad, nos llevan por el edificio del Parlamento, nos presentan a distintas personas: diputados, senadores. Nos recibe el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, elegido ayer mismo por el Partido Demócrata Cristiano —ahora, quizás, el más fuerte de Chile—. Luego nos llevan a tomar el tradicional té parlamentario. Hay grandes mesas redondas servidas: sándwiches, bocaditos, frutas y cerezas grandes, negras, como las de Bulgaria. Y todos a nuestro alrededor están muy alegres, distendidos, sin sentirse limitados por nada en este edificio institucional oficial. Y justo ahí se reveló una circunstancia curiosa, que le dio a todo un matiz inesperado y que fue, tal vez, muy característica de todo lo que nos ocurrió, de lo que pasaba a nuestro alrededor y de lo que tenía que ver con nosotros en los primeros días de nuestra estancia en esta capital en tiempo de fiestas.
Nos contaron que uno de los diarios, al informar sobre nuestra próxima llegada, había escrito que yo era una conocida poeta soviética con un destino sumamente trágico: que en su momento había sido la novia de Maiakovski, y que mi amor por él era tan ilimitado que no se interrumpió con su trágica muerte; que nunca volví a enamorarme, que no me casé con nadie y sigo siendo fiel a mi célebre prometido.

Todo eso fue presentado de un modo muy conmovedor y sentido, por lo que causó una fuerte impresión. Como consecuencia, esto interesó al público y lo predispuso a nuestro favor. ¡Y cómo no! Tales situaciones no son frecuentes en nuestros días y sentimientos tan hermosos en el siglo veinte no se encuentran por la calle.
¡Nos reímos hasta las lágrimas! Pero esa versión a mí también me conmovió mucho y me cautivó. Incluso empecé, involuntariamente, a acostumbrarme a ella y, en el transcurso de las siguientes veinticuatro horas, me habitué tanto que, cuando al anochecer del otro día tuve que dar una entrevista a los periodistas, les confesé con toda honestidad que ya me resultaba difícil y me daba pena, en nombre de la verdad, separarme de ese destino que habían inventado para mí.
Así que abandonamos el edificio del Parlamento, después de haber tomado té y de habernos divertido mucho, y volvimos a encontrarnos en el bullicio de las vísperas de las fiestas, entre ángeles suspendidos en el aire y las burbujas de jabón, en la sinfonía de las voces de los vendedores ambulantes —hay que decirlo— muy ingeniosos y ocurrentes. Uno de ellos, un chico que vende papel de regalo de colores, con unos caballos al galope, de un rojo encendido, muy esquemáticos, grita con desesperación y entusiasmo:
— ¡La última obra maestra de Picasso! ¡La última obra maestra de Picasso!
Junto con nosotros se ríe a carcajadas uno de nuestros acompañantes, el diputado del Parlamento César Godoy. Es un hombre mayor de temperamento sorprendentemente ligero, muy aficionado a la risa y dispuesto a encontrar motivos para reírse…
Hacia la noche, el bullicio de las vísperas se volvió aún más desbordado: ferias en las calles y en las plazas, suena la música, tintinean las campanillas, giran las calesitas, y cuesta abrirse paso entre la multitud espesa que se arremolina.
La corriente humana nos llevó hasta la Plaza de Armas, la plaza central de la ciudad. Está rodeada de arcadas bajo las cuales se desarrolla un comercio animado y en el centro hay una zona verde, lugar favorito de descanso y paseo de los habitantes. Ahora, al atardecer de este caluroso día de verano, la plaza está llena de gente, y nuestros amigos apenas encuentran un lugarcito para nosotros en uno de los bancos largos.
Uno de mis camaradas, con quien alguna vez me tocó viajar, me enseñó que, al llegar a una ciudad ajena aunque sea por un solo día o incluso una noche, no basta con recorrerla de punta a punta, sino que es necesario sentarse una o dos horas en un banco, en algún lugar concurrido. Me alegré de tener esa oportunidad ya en la primera tarde en la ciudad de Santiago.
Recupero el aliento y trato de juntar las impresiones de estas primeras horas. Muchas manos cálidas, miradas afables, palabras buenas y caras amables. Sí, fuimos invitados aquí por amigos; quieren mostrarnos su vida y su país, al que aman, al que desean felicidad y por cuya felicidad luchan como pueden. Quiero creerles a estos amigos, creer en su amor y en su destino, y seguirlos sin resistirme, sonriéndoles a los ángeles y a las burbujas de jabón, elogiando los bocaditos y las cerezas, riéndome de los trucos del pobre hombre que necesita vender su baratija pintarrajeada. Quiero vivir el poco tiempo que me han dado en este país con la vida de estas personas, confiando en su deseo de mostrarme su patria. ¿Quién conoce un país, sus alegrías y desgracias, su orgullo y su vergüenza, más que quienes lo aman? No, no me resistiré en nada, no discutiré en vano, no temeré nada junto a la gente, y entonces ninguna tontería me ocultará lo esencial, no me ocultará la verdad. Voy a decir, adelantándome a los hechos: sí, miré a Chile con los ojos de mis amigos. Ellos querían que yo amara su país. Y lo lograron.
Pasada la tarde, la poeta Delia Domínguez pasó a buscarnos por el hotel para llevarnos a cenar a la Unión de Escritores. A mí ella ya me resultaba conocida, esta mujer joven, de pelo corto y gestos como de niño, me llevaba desde el aeródromo en su Volkswagen.
Viajamos un rato largo, y Delia, que maniobraba con valentía entre el flujo de los otros autos e incluso se las arreglaba para casi no reducir la velocidad, logró contarnos algo sobre ella. No es citadina y vive en Santiago desde hace apenas un año, después de que un terremoto destruyera la casa donde nació y creció, en el sur de Chile, en Osorno. No le gustan las ciudades ni la vida social; prefiere los libros, la poesía, unos pocos amigos cercanos, la soledad. Allá, en el sur, quedaron la tierra, los perros, los caballos, a los que ama más que a nada en el mundo, y pronto irá allí de vacaciones. Estos son los lugares más hermosos de Chile, ¿y si fuéramos nosotros también?

Y bueno, la ciudad de Santiago empieza a poblarse de personas vivas, con su propio destino y circunstancias. El sur de Chile, los lugares natales, la región de la infancia y de la formación del alma: esa es la esfera de la poesía de Delia Domínguez. Su libro Parlamentos del hombre claro ocupó un lugar destacado en la poesía chilena de los últimos años. Está escrito con tanto fervor e inspiración que los camaradas hablan insistentemente de la cercanía de Delia Domínguez con la gran Gabriela Mistral. Esto es un elogio en boca de los chilenos.
Mientras tanto llegamos a la calle Simpson 7, a la sede de la Unión de Escritores, un palacete agradable apartado del bullicio del centro. Los escritores recibieron este edificio del gobierno, recientemente, y están muy orgullosos. Nos recibió el presidente de la Unión de Escritores, Rubén Azócar, ya conocido para nosotros.
Rubén Azócar es un hombre de unos sesenta años, oriundo del sur. Es bajo, macizo, cuadrado, con una cabeza también cuadrada, cubierta por un erizo de cabello duro ya encanecido. Es como si estuviera tallado en una sola pieza de roble curtido por el tiempo y se parece a las esculturas de madera de la isla de Pascua. A propósito, la isla de Pascua también es Chile. Escritor interesante de su tierra, ahora es un anfitrión excelente, que nos recibe con cordialidad en la puerta de la casa de los escritores.
Más tarde, en la mesa, el escritor Teitelboim contó de maravilla una historia sobre su estadía en Cuba junto con Rubén Azócar: cómo Rubén agarró a un perrito sin hogar, lo llevó al hotel, a su habitación, se ocupó de él durante varios días y luego se afligió largamente cuando el perrito desapareció; cómo una vez, durante una cena en casa de unos conocidos, Rubén Azócar quiso leer un poema que suele recitar vestido con un traje de marinero y con una flor roja en la mano. Había una flor en la casa y también un traje de marinero, pero era de carnaval, de papel, con pantalones cortos, lo cual, sin embargo, no avergonzó en absoluto al protagonista del relato. Se lo puso de inmediato y, ofreciendo sin duda un espectáculo bastante extraño —con los pantaloncitos cortos de papel y la flor roja en la mano—, comenzó a recitar con gran sentimiento. En el clímax de su recitado, llamaron a la puerta y entró un amigo de la casa: Fidel Castro. La situación de Rubén era bastante ridícula, pero tuvo la entereza y el sentido de la dignidad suficientes como para no interrumpir la lectura y recitar el poema hasta el final.
La combinación de una infantilidad orgánica con un profundo sentido de la propia dignidad es muy característica de este hombre.
Se pronuncian innumerables brindis y Volodia Teitelboim encuentra para cada uno de nosotros palabras cálidas. Volodia Teitelboim es un conocido escritor chileno, diputado del Parlamento, nació y se crió en Chile, pero sus antepasados provienen de Rusia. De ahí su nombre, que nadie percibe como un diminutivo y que todos pronuncian a la española: Volodia. Comunista y amigo de nuestro país, ha estado entre nosotros y conoce nuestra vida, a nuestra gente, nuestra literatura, algo de lo que en Chile no muchos pueden jactarse: basta recordar el episodio de la novia de Maiakovski.
En la cena comemos paltas rellenas. Los frutos del palto —¿son verduras o frutas?— crecen en enormes árboles siempreverdes, de hojas gruesas, claras en la parte superior y de un verde oscuro en la parte inferior. Son frutos muy sustanciosos, de sabor particular, sin ningún dulzor; su pulpa grasa se utiliza a menudo como manteca. Son del tamaño de un pequeño melón, con un carozo grande y pesado en el interior. Son deliciosos, sobre todo si se los acompaña con un excelente vino chileno seco.
Una joven canta acompañándose con la guitarra, una cantante conocida, invitada de los escritores. Después la guitarra va pasando de mano en mano y todos están contentos por la posibilidad de cantar. Después… ¿De verdad todo esto sigue siendo un solo día y recién por la mañana salimos de Montevideo? Estoy tan cansada que ya no recuerdo cuándo, quién ni cómo nos llevó de regreso al hotel. Tampoco recuerdo cómo me dormí. ¡Pobre novia de Maiakovski!
Así comenzó nuestra vida en la capital de este país, el más angosto del mundo: su longitud es cuarenta veces mayor que su ancho. Así comenzaron mis esfuerzos por penetrar en esta vida, comprender su singularidad, sus diferencias y sus afinidades con la vida de otros países, de otras personas en la Tierra.

*Margarita Iósifovna Aliguer (1915-1992) fue poeta, traductora, periodista y corresponsal soviética. En los años treinta estudió en el Instituto de Literatura Maksím Gorki y comenzó a participar en la prensa. Publicó libros de poesía, ensayos, crónicas de viaje, además de numerosas traducciones.
Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.