
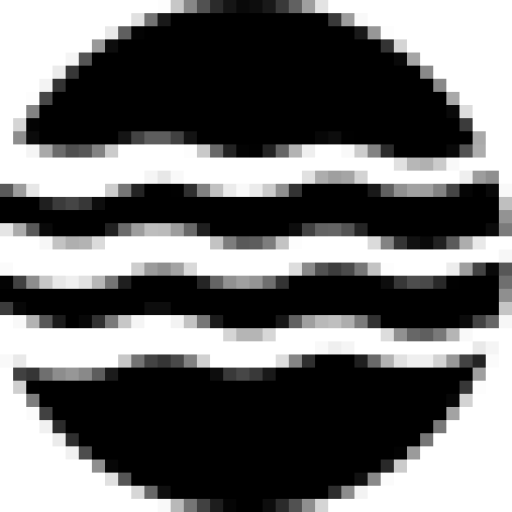
Por Leonela Sagasti
El Castagnino había abierto sus puertas de noche. La música y las luces ondulaban entre los numerosos visitantes, algunos ocasionales y otros habitués, autóctonos. El museo estaba de fiesta y a la vista se lucían las sonrisas, las selfies, las señoras vestidas de punta en blanco y el orgullo de las familias jóvenes: sus niños revoloteando entre las pinturas, teniendo su primer contacto, tal vez, con el arte. También hubo degustación de vinos y fiambres. Estaban en concordancia con el ambiente un tanto español. Unas bailarinas doblaban sus cuerpos y sus rostros, como esquivando la garrocha del torero, al compás de una música sufrida. El ecosistema cultural rosarino en plena armonía.
Un grupo de personas trajeadas en paño negro y pañuelos de seda tenían un trato diferencial. Eran escoltados por un guía que muy apasionadamente les explicaba detalles en los grabados de Fransisco de Goya. Fue imposible no sumarse a la explicación. La pasión que emanaba, sus gestos y el brillo en sus ojos contagiaban curiosidad y garantizaban conocimiento. Al terminar su exposición, miré a mi hermano, que me acompañaba, y ambos al unísono dijimos: “¡Qué nivel!”

Mutó de “qué nivel” a “queni” y luego, aplicamos anglicismo y concluyó en “kenny”. Había nacido un nuevo concepto, al menos para nosotros. Llevábamos varios días discutiendo la definición de “snob”. Habíamos enfrentado nuestras ideas apoyándonos en la RAE y otros diccionarios en español. No contentos con sus entradas, también recurrimos al Cambridge Dictionary. Palabras más, palabras menos, los diccionarios estaban de acuerdo en definir que un snob (o su versión hispanizada, esnob) es un individuo que imita o copia la conducta de otros que considera distinguidos o superiores a este. El esnobismo es un comportamiento que empezó a darse cuando la burguesía europea entró en los círculos del arte, antes sólo reservados para la aristocracia.
La RAE enumeró distintos sinónimos como: pedante, jactancioso, presumido, cheto, orgulloso y altanero. El kenny no encajaba en ninguna de esas etiquetas. El kenny no era un burgués queriendo ascender socialmente, ni un aristócrata receloso queriendo conservar su estatus. Era muy probable que el kenny fuese un empleado del museo compartiendo con fervor su saber desinteresadamente. No era un tipo pedante, al kenny lo que le brotaba era puro amor sin mezquindad. Levantaba sus brazos y elevaba su voz a modo de invocación para que alguna deidad, quizás Minerva, lo envolviera con las palabras justas.
El kenny nos pedía que miremos un reloj en uno de los grabados. Inmediatamente, hipnotizados, la imagen se había detenido pero su relato nos introducía en un aquí y ahora cada vez más cercano a un galeno burro y a un paciente humano. Nos recordó la famosa frase “el sueño de la razón produce monstruos”. En otro grabado, una mujer se tapa la cara mientras le extrae los dientes a un ahorcado. Luego nos llevó a otro grabado y después a otro, con la misma velocidad con la que se hojea un libro. El viaje se había acelerado como una calesita sin control. Lejos de agotarse, el kenny fue reportando las atrocidades que Goya había vivenciado, las relataba como si las hubiera padecido él. Un snob no haría eso. El kenny no imitaba ni copiaba a nadie, estaba sufriendo en carne propia las injusticias de fines del siglo dieciocho y principios del diecinueve, no muy distintas a las de hoy.
Unos minutos después, me encontraba en un trance de contemplación cuando el rumor de fondo se opacó con el sonido de lo que parecía ser, a primera impresión, un hombre discutiendo. Me pareció realmente extraño, ya que en aquel lugar, a pesar del barullo, se propiciaba una tranquilidad embriagadora y confortable. Tranquilidad de refugio, de hogar. Pocos lugares quedan en Rosario en donde nos sentimos a salvo, y entre ellos están los museos. Vuelvo a mirar hacia la fuente de aquella voz exaltada y veo a un hombre flaco y alto, que llevaba los brazos cargados con algunas bolsas, un maletín y un paraguas. Un hombre con aspecto de espantapájaros recorría los pasillos del museo pensando en voz alta y haciendo partícipes de sus reflexiones a quienes pasaban por su alrededor. Se dirigía a un otro quizás para no quedar como un loco o tal vez lo hacía para regalar una dosis de su generosa sabiduría. Otro apasionado, otro kenny, pero a diferencia del anterior, su sintaxis desordenada parecía violenta en una primera escucha, pero al hacer foco en sus palabras era conocimiento en bruto, concentrado, sólo había que decodificarlo.
Apreciábamos las obras de Quinquela Martín cuando fuimos blanco de sus cavilaciones. Entre líneas pude entender su extrema sensibilidad, su visión compleja del mundo y la admiración por aquellos que habían trascendido más allá de lienzos y óleos. A pesar de parecer de otra época, no cargaba con el polvo de la nostalgia. Sus gritos no proclamaban la llegada del Apocalipsis, como habrán pensado aquellos que lo esquivaban, sino que eran sus interpretaciones que, al mirar los cuadros, se manifestaban sin filtro alguno. “Solo un tipo que vivió en La Boca pudo haber visto estos colores. ¿Si no cómo encontrás un amarillo tan perfecto?”, exclamaba. “El amarillo reflejado en el agua del Riachuelo nunca puede ser el mismo amarillo reflejado en el Ródano que vio Van Gogh. ¿Me entendés?”. También nos dio cátedra sobre técnicas y usos de los óleos, pasando por Flandes, el Renacimiento Italiano y los expresionistas de las vanguardias históricas.
Miré sus manos gastadas, lisas como el yeso. Sus dedos se acomodaban de una manera que parecían estar sosteniendo un pincel. Nos confesó que le gustaba pintar. Sospecho que fue humilde, que no se animó a tildarse como pintor. Pero el oficio, con el pasar de los años, se va apoderando del cuerpo, de sus formas, y después no se hace cargo de los achaques. Nos mostró su ojo ciego y reveló su apellido: Martín, como Quinquela.
La semana siguiente volví al museo con la esperanza de encontrarlo y preguntarle su nombre, pero no estaba. Quizás había sido una pieza de arte efímero, pero era su corporalidad la que se había disipado, no su concepto. Recordé a Walter Benjamin y su “aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse”.
Martín, el loco del Castagnino, joya viva de la cultura rosarina.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
