
Un cuento hasta ahora inédito de Félix Leonel Peralta
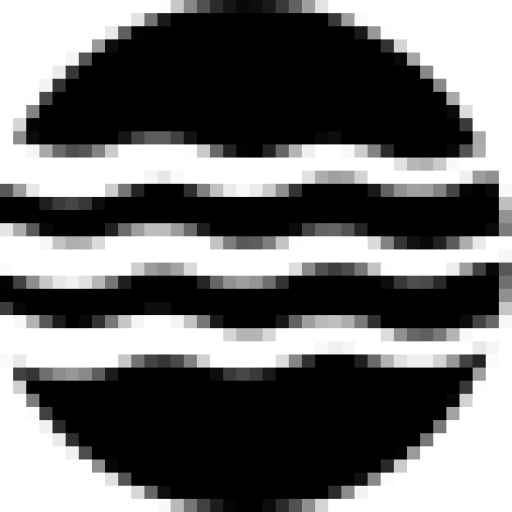
Por Félix Leonel Peralta
Esta historia abre con una mañana como cualquier otra, pero no con una persona cualquiera. Nuestro protagonista es el presidente en pleno ejercicio de un país muy divido y vulnerable. Su situación no era fácil. No había cumplido dos meses de mandato cuando la opinión pública lo comenzó a abandonar. Era un tipo de esos de los que se dice que tienen cara de buenos; generalmente se destacan por ser algo torpes y con algún defecto que resalte a la vista. En el caso de este presidente su discapacidad fue un factor clave para ganarse el amor del pueblo. Gracias a su condición marcó un hito en materia política: ser la primera persona que padece Tourette en llegar a un cargo público tan relevante como el suyo.
A primera hora, su secretaria lo recibió con la agenda del día. Él no tardó en despedirla con franca amabilidad y algunos insultos involuntarios. Ya en soledad resopló con total libertad. Tenía todo un día por delante: contaba con muchas reuniones y dos ruedas de prensa en territorio opositor. Estaba bloqueado. Solo podía estar desplomado en el sillón más famoso de su país mirando las redes sociales desde su celular y bajo el deseo constante de no estar ahí sino en su casa con su guitarra. El presi estiró su cabeza y miró su reloj con angustia: la pantalla en su muñeca le imponía la terrible realidad de que todavía ni se asomaba la hora del desayuno. Estaba triste porque no quería faltar a su palabra y compromiso, pero ese día estaba particularmente perezoso. Cada tanto una voz en su interior le preguntaba qué pasaría si renunciaba en ese mismo instante. Pero dicho impulso nunca encontraba respuesta. En su cabeza aún podía escuchar a la multitud que religiosamente todos los miércoles se posaba enfrente de su residencia para apoyarlo. Muchos depositaban su esperanza en él, por ser diferente al resto y ser considerablemente más joven que sus antecesores.
Con sus treinta años recién cumplidos, salió al balcón de su oficina, taza de café en una mano y manteniendo su celular en la otra. La noche anterior había dormido mal y le dolía la espalda. De pronto se sobresaltó sin ninguna razón aparente. Guardó su celular rápido y enderezó el porte. La otra semana un dron le sacó una foto infraganti entregado a un juego móvil, lo que le valió la burla de sus contrapartes y la bronca de su líder político. “Nos las jugamos mucho con vos, pibe, así que tratá de al menos mantener las formas que demandan tu investidura”, le dijo este anciano líder político desde el otro lado del teléfono. “Entendido la concha de tu madre”, respondió.
El presidente se sentía agobiado, pero se resolvió a encarar el día como se debe. En la primera reunión que tuvo se juntó con sus ministros. Todas personas grandes y con mucha carrera política. Casi ninguno lo miraba a los ojos y hasta parecían olvidarse de quién era el mandamás. Él sugirió que se recortara un poco de gasto en ciertas áreas y que en otras continuaran como venían sin ninguna modificación:
—No tienen que aflojar hijos de re mil puta, somos el mejor equipo que este país de mierda pudo alguna vez soñar —concluyó nuestro protagonista—. Ahora piensen en cada una de las conchudas madres que aún se quedan sin comer para que los forros de sus hijos no pasen hambre.
Los miembros más veteranos no podían evitar sentir malestar ante tanto insulto. Pero aguantaban porque era lo único que sabían hacer, aguantar y estar ahí. Las ministras de género y diversidad se levantaron antes de que terminara la reunión, pero, para no quedar como unas incomprensivas, no se fueron sin antes saludar al presi con su debido respeto y excusándose con unas obligaciones urgentes.
—Vayan nomás putitas golosas —dijo, dando por finalizada la reunión.
El presidente volvió a su oficina apenado. Él no ignoraba el malestar que generaba en los suyos. En casa no paraba de hablar sobre eso con su mujer. Era muy joven para todo esto, pero ninguno de su partido hubiera podido tomar su lugar, estaban demasiados manchados por acciones del pasado. También pensaba en compañeros de militancia de su generación y, a su juicio, mucho mejores; particularmente veía a su propia mujer, a quien se la notaba muy asfixiada en el corsé de primera dama. Ella había sido una gran analista política en medios de comunicación con una clara tendencia partidaria pero muy respetable en sus juicios de resultados y gestiones. Luego de hacerse de un cierto renombre abandonó todo trabajo de comunicación mediática y se enlistó al partido. Años más tarde, ambos estuvieron enfrentados en dos listas contrarias, siendo la de la primera dama más de izquierda y la del presi más de centro derecha. Cuando las internas cesaron, la rivalidad se tornó atracción y ellos comenzaron a acercarse con otras intenciones. Su casamiento ocurrió en un momento en el que ya eran figuras públicas muy reconocidas. Obviamente ha corrido tinta y labia por la “enorme” diferencia de edad que ella tiene sobre él. Muchos lo acusaban de buscar una madre en vez de una esposa, cosa ridícula siendo que cuando él nació ella solo tenía trece años. Pero luego los programas televisivos más burdos y, por ende, más populares, la exaltaron como un nuevo ícono femenino. La gente del espectáculo salió en defensa de ambos, cosa que también sumó mucho a inclinar la balanza electoral. Al ganar la presidencia, sus opositores quedaron muy mal parados luego de que un conductor afín al presidente y a la primera dama sacara un informe sobre las atroces diferencias etarias entre el expresidente y sus numerosas amantes.
Hablando del señor expresidente, da la casualidad que su vozarrón resonó atrás de las puertas de la oficina presidencial:
—Señor presidente… ¿cómo anda? Ábrame.

El presidente, un poco extrañado, fue hacia la puerta. Cuando la abrió allí estaba el gordinflón libidinoso del expresidente de la nación. Estaba debidamente trajeado, pero se le escapaba un leve desaliño entre sus prendas. La secretaria los miraba desde atrás con interés y bastante divertida.
—A esa chica le debería subir el sueldo, señor presidente, muy linda la muchacha —lo saludó su antecesor.
—¿Cómo está señor expresidente ¡¡¡pija con queso!!!? sepa que es un honor recibir a un exmandatario viejo puto de tanta importancia como usted, pero no puedo evitar preguntar el motivo de su visita la puta que te parió.
El expresidente lanzó una carcajada atronadora.
—Presidente —dijo—, usted es único en su especie; confío en que nos llevará lejos como país, no lo dudo.
Luego de unas palmadas en los hombros, el señor expresidente cortó con tanta jovilidad y comenzó a hablar en un tono considerablemente más serio:
—Siéntese en su sillón —ordenó, y le comenzó a explicar que llegar al alto cargo de ese país tiene beneficios que van más allá de lo material—: Usted, mi querido sucesor, desde que tomó el bastón ya dejó de ser un humano cualquiera. Desde ya usted pasa a la inmortalidad no solo en la historia de esta nación, sino que, efectivamente, usted podrá elegir cuándo morir con tan solo desearlo. Por otro lado, no dude en usar el cuarto que tiene detrás suyo.
—¿Se refiere al baño? —preguntó el presi.
—No, no, no. Miré nomás debajo del cuadro de nuestro libertador. Hay un picaporte oculto. Hasta aquí mi guía, usted tendrá una agenda muy ocupada, lo sé, y no quiero molestarlo más. Presidente, le aconsejo que no se prive de nada. El peso de una nación está sobre sus hombros y eso es demasiado para una sola persona. No se olvide de mis palabras.
El señor expresidente se levantó. El presidente también y ambos esperaron al fotógrafo que oficializara tan espontáneo encuentro. En menos de diez minutos, entró a la oficina un hombre de baja estatura y en silencio dispuso a los funcionarios en el balcón. Dos flashes y listo. El expresidente se fue entre risas y murmuraciones.
El presi no entendía nada de lo que acababa de pasar. Desde que tomó el mando no había sentido un cambio en su cuerpo. Necesitaba asimilar palabras tan confusas y para eso se sentía obligado a posponer el resto de su agenda. Llamó a su secretaria por el teléfono de su mesa y no recibió ninguna respuesta. Se miró las manos y se sintió un poco absurdo usar tan anticuado artefacto para llamar a alguien que estaba a dos salas de la suya, pero así eran los protocolos que tenía que seguir como presidente. Una exageración total. Así que se tomó el atrevimiento de mandarle un mensaje de texto, que fue respondido con un emoji de una mano con un pulgar arriba. Tras esta miserable confirmación, el presi cerró la puerta con llave y traba para buscar la habitación secreta.
Efectivamente el cuadro que estaba detrás suyo escondía una puerta apenas visible. Tuvo que correr unos archivadores y una lámpara gigante, pero pudo entrar sin mucho problema. Traspasada la puerta, se encontró con un largo pasillo que tenía los retratos de todos los presidentes de la nación. Tanto los elegidos democráticamente como aquellos dispuestos a dedo por las fuerzas armadas. Hasta había unos cuadros antiquísimos que nuestro protagonista asumía que pertenecían a los virreyes de las épocas coloniales. Mientras caminaba hacia el fondo de la pasarela, una voz comenzaba a hablar de la siguiente manera:
Bienvenido señor presidente. De parte de sus antecesores y de los dioses protectores de este territorio, anunciamos por única vez sus facultades extraordinarias. Desde ahora usted será inmortal pudiendo elegir el momento de su fenecimiento. Además, al final de este pasillo encontrará el cuarto de disfraces donde usted podrá cambiar su apariencia para poder salir a la calle sin que lo reconozcan. Recuerde, oh jefe de nuestra nación, nunca desestime la opinión del más afortunado ni del más necesitado. Siempre vele por la patria como la gran familia que es. Que la democracia lo acompañe hasta el fin de su mandato y de sus días.
En su tramo final el pasillo comenzó a ensancharse, terminando en una puerta de madera de dos hojas. Distribuidos en todas partes se veían pequeñas fotos en marcos ovalados de todos los presidentes. Estaba su foto. Parecía un intruso al ser tan joven. Su cara de denotaba inexperiencia y falta de gravedad. Al notar esto se sintió un poco incómodo, pero traspasó el pasillo hacia el otro lado.
Entró a un cuarto aterciopelado. En el fondo de éste había un espejo y una puerta corrediza. El espejo no tenía nada de especial, pero tenía una placa que rezaba: “Cuando se termine de disfrazar revise en este espejo el índice de indetectabilidad”. Nuestro presi se moría de ganas de probar. Traspasó la puerta corrediza y se encontró con una multitud de ropajes, máscaras hiperrealistas y millones de accesorios para ponerse. En un costado también había una repisa vidriada con armas de defensa personal no letales y en otra una repisa en la que, según un cartel colgado detrás, debería haber armas de fuego, pero que estaba vacía. Al presidente ni le asombró debido a que por un pacto internacional tanto el país como sus aledaños estaban obligados desde hacía años a un desarme militar y civil.
Una vez elegido su disfraz salió de esa especie de ropero infinito y se vio al espejo. Éste comenzó a hacer unos ruidos raros y luego sus bordes se tornaron verdes y la voz de antes exclamó que se había aprobado la nueva apariencia. El presidente se había disfrazado de una suerte de pintor de barrio. Hasta simuló un bronceado como para dar la impresión de piel curtida. En su cuello había unos lunares blancos que simulaban ser pintura.
La salida a la calle fue con cautela. Tenía miedo de ser descubierto. Su mirada evadía las de los ciudadanos que iban de aquí para allá. Caminó por la gran capital en pleno lunes. Los vendedores ambulantes ofrecían medias y paraguas. Los comercios desbordaban de gente y sus dueños se ponían como vigías en las puertas de los locales. La ausencia de los niños era notoria salvo por aquellos que no iban a la escuela porque tenían que salir a trabajar. Se escuchaba mucho insulto por las calles. El humor social estaba muy irascible. No caminó ni tres cuadras que nuestro presidente se encontró con dos personas en clara situación de calle discutiendo por una bolsa llena de no se sabe qué. El presidente se acercó para escuchar. Los muchachos discutían sobre a quién le correspondía llevar esa bolsa a cierto lugar. Uno decía que se lo merecía por el hecho de ser el que más trabajó la semana pasada. El otro alegaba con que fue el autor del plan que los llevó a juntar tanta cantidad de cartones. Este último, más bajito pero no por eso menos bravo, se acercó con ganas de trompear a su compañero. Mientras se arremangaba, el otro sacaba un cuchillo de los pantalones.
—Ahora sí —dijo—, esto se termina acá.
—Paren señores negros de mierda. No hay necesidad de irse a las manos, ni mucho menos con armas y me cago en la cara de tu vieja —dijo nuestro presidente con su característico tono cordial.
Los dos hombres lo miraron extrañados y le recriminaron el meterse donde no le llamaban. En un instante hicieron las paces y comenzaron a correr al presidente. Este huyó despavorido hasta que terminó bajando por unas escaleras hasta llegar a un subte: allí se encontraba una versión comprimida, apretujada, de lo que había visto arriba. Aparecían más niños con uniformes y delantales con sus padres. El presidente se perdió en su silencio. No recordaba cuánto había pasado desde que no tomaba el transporte público. Lo sintió lento y sucio. El olor a tanta gente junta le era insoportable. Suciedad de la que no había experimentado nunca se acumulaba en sus fosas nasales y sentía que no podía respirar. De pronto un niño al lado suyo rompió a llorar. Su madre no lo podía contener. La mujer debía ser joven pero no lo parecía por la maraña que llevaba en el pelo. Esto provocó que otros niños comenzaran a llorar por puro reflejo. Mínimo una decena de niños en puro llanto comenzaban a suturar los oídos de nuestro presiente. Lo peor es lo que pasó luego: el subte comenzó a desacelerar lentamente. Desde los parlantes del techo comunicaron que hubo un suicidio que no los dejaba continuar con el recorrido y que la demora sería incierta. Al instante un chico con síndrome de down comenzó a golpear a su madre y luego vomitó desbordado de tanta ansiedad. Los pasajeros comenzaron a hablar entre sí. Todos puteaban al presidente, al señor expresidente y al resto de dirigentes del país.
—Esto no mejora ni va a mejorar —dijo una señora de voz ahogada.
Otro niño del vagón comenzó a vomitar y un tipo se descargó insultando a la pobre criatura. El padre de ese nene se levantó de su asiento y empezó a golpear al otro tipo. El agredido respondió con la ayuda de dos compañeros de trabajo. El nene con síndrome de down le preguntó a la mamá qué pasó y señaló su vómito. El otro nene lloraba empapado por su propia suciedad y el olor no paraba de subir, se juntaba con el resto de olores de muchas personas que no se habían podido bañar adecuadamente. Pero si todo estaba mejorando, se decía a sí mismo el presidente, ¿cómo puede estar pasando esto? Mi gabinete me dice siempre que vamos en alza, hasta mi mujer con sus fuentes me dice que los números mejoran. ¿Por qué no se pueden hacer las cosas más rápido?
Esta vez el presidente no se animó a separar. Sugestionado por su reciente mala experiencia, perdió su mirada en la ventanilla, que solo le devolvía una pared del túnel subterráneo con unos cuantos focos apagándose y prendiéndose. Muchos cables pobremente atados en la parte de arriba parecían estar a punto de desprenderse. Enseguida notó una pequeña pasarela y en ella tres personas mirándolo. Reconoció a su mujer y al expresidente. Otra persona estaba con ellos, mucho más grande, apoyada en un bastón. Este hombre lo miraba con tristeza, su mujer no apartaba la vista de unos papeles que rellenaba con la mano izquierda. El expresidente se acomodó el pelo, lo medía con la mirada, murmuró algo. Los otros asintieron. Dentro del subte volaban piñas, insultos. El olor era insufrible, nauseabundo. Las mujeres se sumaban al llanto de los niños, finalmente los hombres cedieron. Los niños ahora se peleaban entre sí como en su momento lo hicieron los mayores. El niño con síndrome de down se había desmayado y su madre intentaba reanimarlo. La mujer que había hablado antes comenzó a pedir un poco de paz. Nadie podía parar. El subte no daba ninguna señal de movimiento. Desde el parlante crecía un ruido blanco similar al de los televisores sin señal. Los celulares no respondían, todas las pantallas apagadas. Una chica joven gritó “me quiero morir”. Uno de los niños repitió lo mismo al instante. La mujer más grande pedía paciencia, pero nadie la escuchaba. Con el fin de llevarle la contra a la mujer, todos comenzaban a decir las mismas palabras que antes dijo la muchacha. “Me quiero morir”, decían. “Me quiero morir”, repetían. “Me quiero morir”, dijo el presidente, y estas fueron sus últimas palabras.

Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
