
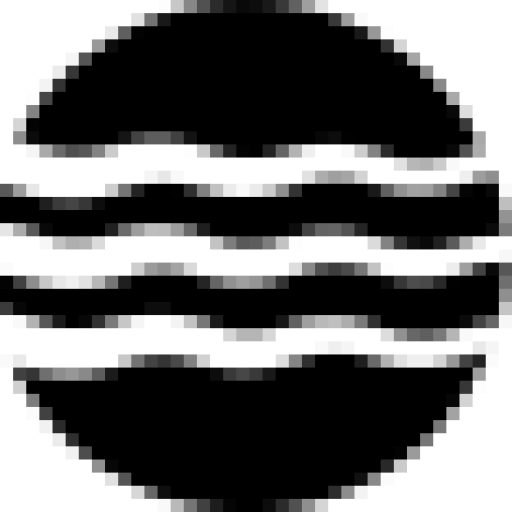
Por Andrés Maguna
Mañana a las 12.03 será el solsticio de verano. Me gusta mucho la palabra “solsticio”, que significa “sol quieto”. Porque eso es lo que pasará: mañana a las 12.03 el sol detendrá todos sus movimientos unos segundos para luego “reemprender la marcha” pero en sentido contrario, en la dirección opuesta a la que venía tomando. ¿Por qué lo hace? Quién lo sabe. Misterios de la física astronáutica. A mí ya me gustaba la palabra antes de saber lo que significaba.
También me enteré, de casualidad, que en la ciudad de San Genaro hay una empresa que se llama Solsticio Cortinas, y me pareció una genialidad, porque dan a entender que las cortinas que fabrican aquietan el sol.
Ahora es el sábado 20 de diciembre por la mañana, y llueve sobre un aire fresco que llegó a la madrugada para aliviar unos calores prenavideños que acá en Rosario, en este hemisferio del Hemisferio Sur, suelen cocinar un caldo social muy particular que incluye emociones a flor de piel, ánimos introspectivos, y viajes sin escalas, en segundos, de la satisfacción a la insatisfacción.
Ayer a la tarde, a eso de las seis, caminé las ocho cuadras que me separan del río y me refresqué en el agua de “nuestro Ganges”, como me gusta llamar al Paraná, y tirado panza abajo en la arena, mientras me fumaba un Liverpool, escribí en una libretita que siempre llevo por si me dan ganas de escribir: “Viernes 19 de diciembre, 18.30, en la playa pública de la Rambla, entre Paradiso y Caracolas. El sol se pone entre nubes blancas y grises. Hace calor, pero la brisa del Paraná y las sombras largas de los árboles de la avenida refrescan la arena húmeda cercana del agua”.
Hasta ahí, porque me interrumpió un perro que recién había salido del agua y se sacudía con movimientos rotativos espasmódicos, como suelen hacer los perros, y me mojó con pequeñas gotas, a mí y a mi libretita.
Entonces me puse a divagar sobre mi “proyecto laboral” de verano, consistente en concurrir todos los días de buen clima a esta misma playa, con un sillón reposera, un lindo cuaderno de hojas separables, un par de biromes y un cartel que diga: “Escribo cartas y poemas a pedido. De amor o de otra índole. Consulte precio”.
Mientras miraba a la gente que estaba en ese momento, me puse a evaluar cuáles serían posibles consultantes, o clientes, y cuál sería el mejor lugar para ubicarme. “Tendría que traer otro silloncito para el consultante, o cliente, y no olvidarme de un equipo de mate, un buen libro, el celular con buena carga de batería…”.
No había muchas personas a esa hora, y unas cuantas estaban emprendiendo la retirada. Las había solitarias, en pareja, y grupos familiares con niños, que eran los únicos que seguían en el agua, jugando crepuscularmente.
Me di el último chapuzón, para quitarme la arena del cuerpo, tomé mis cosas y caminé hasta las largas bancas de cemento que orlan la vereda y la bicisenda de la Rambla. Me senté y continué con la contemplación evaluativa de la gente, los posibles clientes. “Por acá tendría que instalarme, éste es el sitio más propicio”, pensé, y también que debería comenzar luego de la Navidad, porque percibí algo que me resulta difícil explicar: la mayoría de las personas, por lo que me parecía intuir, no habíamos llorado lo suficiente durante este 2025 que termina, en el sentido de que había en el éter una carga latente de lágrimas que no habían encontrado su cauce.
En eso me llamó G, mi más viejo amigo, en repuesta a un mensaje que le había enviado horas antes. Le dije que quería saber con quién iba a pasar la Navidad, y le expliqué: “Hace unos años que mis hijes pasan la Navidad con sus respectivas madres, y ante la perspectiva de pasarla solo acostumbro preguntar a conocidos, amigos y familiares con quién la van a pasar, con la esperanza de que me pregunten lo mismo y yo pudiera responder: solo, en casa; habilitando alguna generosa invitación. Pero en los años que llevo haciendo esto nunca nadie me devolvió esa pregunta recíprocamente, así que desde el 2020 paso la Navidad solo en mi casa”.
G se rió con ganas de la ocurrencia y me contestó: “Yo me voy a quedar acá. A las seis me voy a tomar un Clonazepán de 2 miligramos y a otra cosa mariposa”.
Mi amigo G siempre me sorprende con su humor sincero brutal, y por eso no perdemos la costumbre de reír juntos, más allá del paso de los años y de las lágrimas que tampoco supimos dejar fluir, como le ocurrió (intuyo) a la mayoría de nuestros conciudadanos, quizá congéneres.
Me sacudo la arena, me pongo las zapatillas, y emprendo el regreso a mi casa. Mientras subo la cuesta de la calle Gallo, con la noche cerniéndose sin prisas, morosa en su ineluctable tránsito de brevedad hacia el solsticio, me pongo a cantar por lo bajo la “Canción del jangadero”, de Jaime Dávalos, según la versión de Eduardo Falú, que tengo grabada en la psique por haberla escuchado miles de veces en mi infancia.
M, la mayor de mis hermanas, había mandado al grupo de wathsapp “6 hermanos”, como “regalo de Navidad”, esa misma versión, cantada por ella sobre una instrumentación grabada, y se me había quedado flotando en la cabeza.
Caminando con paso cansino, la tarareo entera, y luego de los versos finales: “Banda, banda, cielo y agua, sol y lluvia / espejismo que no acaba de pasar / piel de barro, fabulosa lampalagua / me devora la pasión de navegar”, sin que pudiera explicarme por qué, me puse a llorar.
Ahora, mientras escribo esto, reflexiono: eran lágrimas dulces, nietas de la hija de la lágrima, lágrimas navideñas, lágrimas del solsticio de verano, lágrimas escapadas del dique de la soledad.
Lágrimas que riegan y nutren, como la lluvia al río, el alma particular e infinita en la que nos disolvemos los seres humanos.
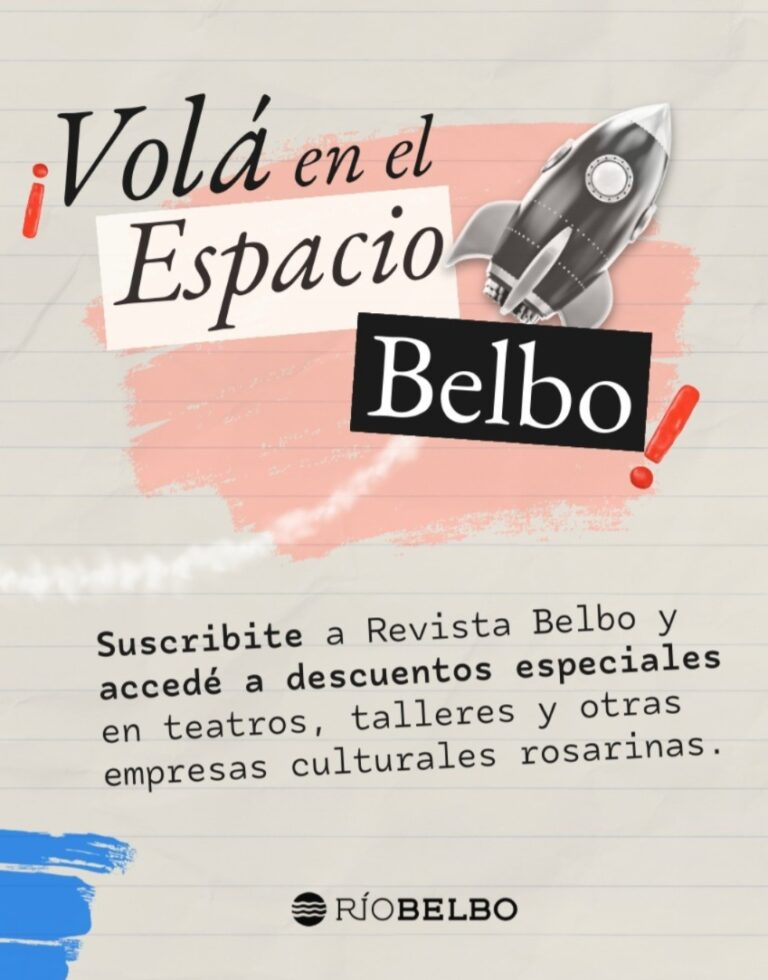
Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
