
¿Cómo escapar de la telaraña pegajosa de las redes, de la prisa abismal, del vértigo insoportable del capitalismo digital? ¿Cómo volver a la experiencia?
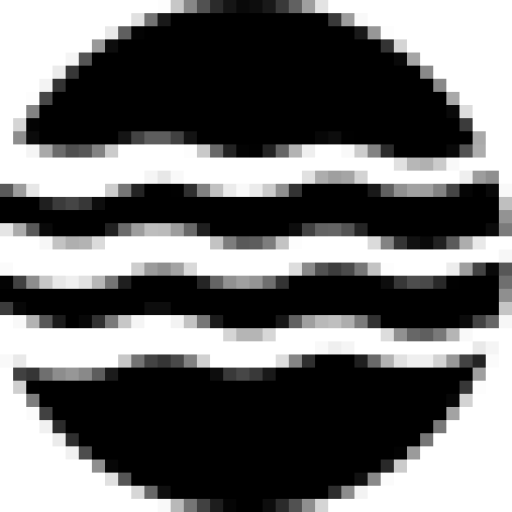
Por Carlos Zeta
Aquí, donde la ferocidad es el único plato que se sirve puntual y abundante.
Aquí, donde las políticas de la crueldad se han vuelto una cuestión de Estado.
Aquí, donde el diablo presume vestir a la moda, pero ejecuta —de otros modos y por otros medios— las ya padecidas y abrumadoras formas del horror.
Aquí, hoy, no hay forma de resistencia que no sea un indispensable grano de emancipación.
Y eso, cuando lo sabe y cuando no, es lo que viene a ofrecer el relanzamiento de Río Belbo que ocurre, y esto debe subrayarse sin ánimo de innecesario golpe de efecto, en los pliegues de una ciudad sitiada por la muerte. Y ese es un acto de justicia poética. Es sembrar un árbol sin hojas, que da sombra.[1]
Es, también, como sugiere Julio Cano en su excelente nota en esta misma revista, recuperar las dimensiones temporales que nos constituyen, inscribirnos en una historia común, trazar las coordenadas indispensables de un futuro posible. Escapar de la telaraña pegajosa de las redes, de la prisa abismal, del vértigo insoportable del capitalismo digital. Huir de la cárcel de la información. Somos —tenemos que ser— personas informadas que, además, opinan. Es muy importante tener una opinión probablemente personal y probablemente propia y, a veces, probablemente crítica sobre todo lo que pasa, sobre todo aquello de lo que tenemos información. Se trata de un imperativo. Nos pasamos la vida opinando acerca de cualquier cosa sobre la que nos sentimos informados.
Pero la obsesión por la opinión cancela nuestras posibilidades de experiencia, hace que nada nos pase. Se nos informa de cualquier cosa y nosotros opinamos. Y ese “opinar” se reduce, en tantos casos, a estar a favor o en contra. Con lo cual nos hemos convertido ya en sujetos competentes para responder, como Dios manda, a las preguntas que, cada vez más, se parecen a las comprobaciones de información y a las encuestas de opinión. O que responden, tan puntuales como efímeras, a las exigencias sin sentido de las redes sociales.
Esto, entre otras cosas, hace estragos con la dimensión humana, ética, de la memoria, puesto que cada acontecimiento es inmediatamente sustituido por otro acontecimiento que igualmente nos excita por un momento, pero sin dejar ninguna huella. Somos consumidores voraces e insaciables de noticias, de novedades. Somos incapaces de silencio. La velocidad, la falta de silencio y de memoria, es también enemiga mortal de la experiencia.
En el capitalismo ilimitado, el presente se propone infinito.
Hay una tremenda pobreza de experiencias y eso caracteriza a nuestro mundo (algo que Benjamin subrayó de manera genial, como bien nos recuerda Cano). Nunca han pasado tantas cosas, pero la experiencia es cada vez más rara. La ausencia de experiencia como carencia cultural. El énfasis contemporáneo en la información, en estar informados, cancela nuestras posibilidades de experiencia. Una sociedad constituida bajo el signo de la información es una sociedad donde la experiencia es imposible.
La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, requiere pensamiento, solicita de nuestra mirada, de escuchar, de suspender el automatismo de la acción. La experiencia no puede captarse desde una lógica de la acción, sino desde la pasión. Y esa pasión, ese empuje que contesta la realidad tal cual es, puede ayudar a germinar las condiciones elementales de la transformación, puede ser el motor de una posibilidad.
Es imperioso el intento de aportar a una narrativa que desnude la ingeniería de la destrucción, que haga visibles los engranajes del único y auténtico objetivo que persiguen: asestar un golpe —que desean definitivo— en el espinazo de la patria, que es su tradición nacional-popular.
Política tiene que ser también traducir sus léxicos y propósitos, ponerlos en evidencia todo lo posible, así y todo, no fuera suficiente. Denunciar la antropología que los anima, propia de un mundo infernal, donde solo el beneficio y la utilidad son móviles de la existencia, y donde el intercambio recíproco entre valor monetario y fuerza bruta son las solas condiciones que dirimen toda diferencia, todo acuerdo, toda convivencia. Es un mundo de casino y coliseo ante el que no callar puede ser la barrera última.[2]
Por lo demás (vuelvo aquí a este relanzamiento, y no solo a él) la militancia no debe entenderse nunca en sentido restrictivo.
Recuerdo ahora, nada azarosamente, un fragmento de una carta que Marx le escribió a Arnold Ruge en mayo de 1843. La carta es importante por muchos motivos. Uno, para nada menor, es que, en ella, el entonces jovencísimo filósofo alemán comenzaba a definir al sujeto revolucionario. Pero no es a eso a lo que quiero aludir acá.
En marzo de 1843, a bordo de una barcaza, el barbado de Tréveris volvía de un paseo por Holanda que le había permitido ver las cosas con la claridad que concede la distancia. Le escribe, entonces, a Ruge diciéndole que siente vergüenza por Alemania:
Me mirará usted sonriendo, y me preguntará: ¿Y qué salimos ganando con ello? Con la vergüenza solamente no se hace ninguna revolución. A lo que respondo: la vergüenza es ya una revolución (…) La vergüenza es una especie de cólera replegada sobre sí misma. Y si realmente se avergonzara una nación entera, sería como el león que se dispone a dar el salto.
Pienso, entonces, en cada una de esas pequeñas vergüenzas, en esos (no tan pequeños) horrores que está sintiendo nuestra gente. En las mil formas de la ternura y el cuidado que se van tejiendo en cada quien, y en cada cual. En esa gestualidad (no tan) mínima de héroes y de heroínas anónimas que quizás están comenzando a hilvanar (ojalá) los puntos de partida de una nueva manera de acomunarnos. Una épica del detalle. Sin trotskis, ni lenines, ni palacios de invierno. Tramada por millones de compañeras y compañeros invisibles. Sin ches, ni villas, ni zapatas, sin grandilocuentes machos alfa librando para todos los compañeros.
Con una maestra que aprieta los puños y sonríe con toda la cara, porque uno de sus pibes le dice al padre que cómo pudo votar a Milei. Con una mamá que pelea los precios en cada almacén, aunque sabe que no le alcanza el mango para ordenar la vida de los suyos en treinta metros cuadrados.
Dolerse frente a lo que pasa, no es, no puede ser, igual que no hacerlo. Las lágrimas que empujan desde el fondo de cada quien, tampoco es igual que se nos escapen o que no. Sentir piedad por nuestros semejantes, es lo que nos diferencia de la pura supervivencia a cualquier costo. Restañar, aunque sea algunas, de las brutales heridas de esta hora sombría, no puede ser igual a no hacerlo.
Sentir vergüenza, dolor, piedad —y actuar en consecuencia— ante el curso general de los acontecimientos no es igual que no sentirlo.
Empujar la nueva etapa de una revista, puede ser, también nuestra revolución.
[1] Gelman, Juan, poesía XXIV: amarte es esto:/ una palabra que está por decir/ un arbolito sin hojas/ que da sombra.
[2] Kaufman, Alejandro, “Políticas de la crueldad”, Contraeditorial.

