
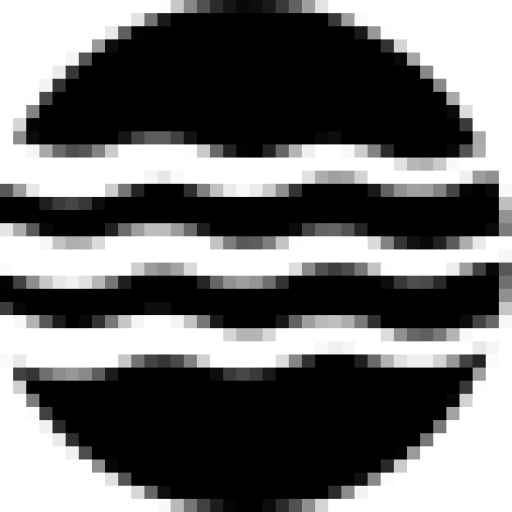
Mario A. Chavero
…aunque ahora sabía que no iba a despertarse,
que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido otro…
Julio Cortázar. La noche boca arriba.
Érase un borrico que iba trashumando por los caminos de Dios. Alegre y retozón. Dormía donde lo tomaba la noche, comía retazos de pastura o pequeños arbustos, recibiendo también alguna migaja o manojo de heno de humanos generosos a los que cruzaba en sus andares, y así les agradecía entonces. Por toda carga llevaba unas alforjas donde atesoraba algunos libros: lector apasionado. Era un burrito soñador.
Y cierta noche dio por soñar, nuestro amiguito, que era presidente de un país. Se vio importante, reconocido, adulado, famoso. Rodeado de personalidades que parecían destacadas. “Burrito presidente”, se regodeó. Le gustó eso, a pesar de nunca haber codiciado nada parecido.
La mañana lo recibió contento. Supo que debía volver a su rutina caminante, de pacer donde lo asaltara el hambre, de ir mirando y aprendiendo, tarea que lo entretenía y deleitaba. Caminó mucho esa jornada. Hacia la tarde bebió de un arroyo con fondo de piedras que hendía serpenteando un valle donde se arremolinaban, techándolo, cirros y cúmulos algodonosos que creaban y recreaban imágenes que el burrito disfrutaba. Siguió un rato más. El día caía ya, desprendiendo sus últimos jirones de luz, y decidió echarse a descansar al pie de un árbol de frondosa copa. Los vientos soplaron la noche y estrellaba lindo.
Se entregó al descanso. Fantaseó entonces, en duermevela, con eso de ser presidente, tratando de dar continuidad a la trama anterior que tan bonita le había sido. Y ahora se encuentra portando un bastón de mando y un trozo de tela que le cuelga del lomo. En eso estaba cuando unos ladridos lo despertaron. Prestó atención, pero no hubo nada, nada siguió. Silencio solo, noche cerrada aún. Se dejó ir por la pendiente onírica, nuevamente.
Los densos párpados parecen telones que dejan entrever figuras que toman formas fabulosas. El borrico se ve dueño de una vasta región, con una corona y un cetro de rey. Pero no es burro ya, tampoco humano. Por momentos semeja un catoblepas que arrastra su pesada cabezota y que aquí tiene tronco de pecarí, patitas cortas y flácidas, coronando las ancas una piolita ensortijada. De a ratos parece tener cabeza de león, pero con trompa de zarigüeya o pericote cuando le da por enfurruñarse y fruncir el hocico. Mas nota que ahora le cuesta pensar: aparece remolón para darse a esta tarea, se siente un tanto desorientado, dotado de entendederas módicas, yermo de materia gris. Este Golem, esta “vasta criatura”, habla rebuznando. Y rebuzna alto, rebuzna firme, aunque en una mescolanza de extraños chillidos que a los demás les cuesta entender. En el trato sus modales son torpes, casi chabacanos; sus maneras bestiales. Tiene también el ente soñado unas patillas enormes, cual manubrios de bicicleta que emplean para sostenerse quienes lo montan, para guiarlo en su extravagante andar y resistir a horcajadas sus volubles corcoveos.
En este punto el burrito se agita, patalea, corcovea su lomo contra el piso de tierra para intentar arrancarse. Con dificultad lo consigue. Todavía confundido, permanece quieto, respirando pesadamente, con el resabio alucinado que ya se le escabulle dejándole un sabor amargo, un dejo ominoso.
Amaneció y prosiguió su marcha por una vasta llanura, canturreando alegres cancioncillas, tratando de escurrirse las sensaciones de la noche. Promediando la jornada se cruzó con un caballo y un jumento. El primero venía montado por un ser muy flaco y alto, algo enjuto, desgarbado, de barba hirsuta y puntiaguda. Iba encasquetado en una armadura chirriante, portaba adarga y lanza a la mano. Pasando a su lado el caballero lo saludó cortésmente, con una leve inclinación de su casco, brillante yelmo de Mambrino, y continuó enhiesto y circunspecto, con la vista al frente y al anchuroso futuro. El rucio venía unos pasos detrás, cargando unas alforjas y un ser más bien retacón y regordete que se le antojó en ese momento simpático y parlanchín. Miró a su congénere y se rebuznaron gentilmente, deseándose una buena jornada. Mas avanzado el día el burrito se dispuso a hacer un parate breve. Bebió de una poza que se encontraba a la vera del sendero y comió frugalmente unas briznas silvestres que crecían algo desparramadas por la zona. El sol caía a pico, arreciaba inclemente, y hasta las nubes parecían haberse escondido para refugiarse del bochorno. Se tendió a la sombra de unos arbustos espinosos, cuidándose de los arañazos, dispuesto a una siestecita hasta que amainase un poco el calorón, al menos.
Sueña: es nuevamente una persona, aunque siempre rebuznando a gritos, furibundo, farfullando palabrones que quienes lo rodean parecen no comprender, incitándolo a mayores improperios e insultos, prodigándoles mirada torva y amenazante, llena de funestos presagios. Sus roznidos aturden y no guardan coherencia, parecen hilachas de colores desdibujados, sin ton ni son. De repente hay ladridos y cuatro (¿o acaso eran cinco?) chuchos pulguientos lo están festejando, olisqueando, lamiéndole las tusas. Esto tranquiliza al energúmeno: le sugiere que ese es su verdadero auditorio; a ellos es a quien debe dirigirse y no a la chusma ingrata a quienes les vocea como en un mantra ultrajes de elevada voz y de parva originalidad, proferidas cándidamente contra algún reflejo de sí devuelto por un charco de agua.
El burrito se retuerce entre la red de imágenes, coceando al aire, queriendo arrancarse de allí. Barrunta que está atrapado en una caja, o túnel, en una pesadilla tenaz en donde se intuye dominado por una vileza fatigada.
Logró despertarse ayudado por el repiqueteo de unas gotas espesas, una lluvia brusca y vespertina que le permitió retomar el dominio de su cuerpo, sus sentidos. Sentía los músculos tensos y las pezuñas resecas por la dura jornada y para cerciorarse y hacerlas suyas de nuevo las hundió en la tierra que ya era puro barro. Respiraba hondo, tranquilizándose, sabiéndose borrico de nuevo. Vivía. Disfrutaba de ser un simple rozno razonante. Para quitarse las últimas sensaciones que todavía lo embargaban se moja la cara en una charca que había dejado a su paso el aguacero, observando risueño sus orejas en el terroso espejo. Pero se siente extraño: en el reflejo lo sobresalta una mata de pelo revuelto, un alborotado pajonal matrero encima de las orejas que se prolonga por delante de estas en dos matas velludas, cual manubrios de bicicleta… ¡Como en el sueño!, se espanta.
El borrico se siente fatigado a pesar de haber dormido varias horas. Los párpados son candados que se derrumban a pesar de la resistencia que opone. Y vuelve a aparecer la figura temida, el orate, siempre rodeado por los cuatro (¿o eran cinco?) cuscos rascones. En ese momento aparece flanqueado por lo que parecen ser sus fetiches predilectos: de un lado, el busto de quien fuera un gran estadista, colocado en un altarcito enceremoniado por cantidad de velas prendidas; del otro, un homúnculo de traza semejante a la suya, fayuto y camelero contumaz, y que intenta domeñar una briosa reposera. A ambos parece rendir pleitesía y considerarlos seres elevados, superiores, por la aparatosa gesticulación que despliega y les ofrenda: cual si fueran santos, como si les rezara. El ícono del busto luce también patillas un tanto ralas ya, que acaso tuvieron su momento de gloría y lozanía otrora; a este, balbuceante, parece rogarle con denuedo que le resuma —para no verse en la obligación de acometer tarea harto costosa y desagradable de lectura— las obras completas de un filósofo griego, famoso, entre otras cosas, por no haber dejado obra escrita. El homúnculo de la reposera, mientras tanto, sostiene un aparato de control remoto que apunta a un monitor de TV. Con mirada absorta ha quedado tieso, contemplando un cardumen de pececillos de colores en un documental de vida marina. Los bagrecitos se sostienen, meciendo tenuemente sus hipnóticas branquias, mirando fijamente a la cámara, y él, impelido por una especie de fuerza magnética, boquea rítmicamente, con un rictus de plácida felicidad y un hilito de saliva que se desliza desde la comisura de su boca.
El burrito hace otro intento por recuperar la vigilia, por extirparse los velos de esa alucinación que lo arrastra a un pozo tan oscuro, por recuperar su capacidad de pensar. Quiere salirse de allí; no puede. Siente el calor que reverbera en esa tarde aciaga, la extenuación de su lomo y de sus patas, siente que esa garras que lo atenazan no quieren soltar ese momento…
Se ve entonces, ¿soñando?, ¿despierto?, elevando sus oraciones con devoción y algarabía no menguada por la estulticia a un busto rodeado de velas… Se ve tratando de sacar de su trance a quien permanece en perdidoso diálogo con peces de colores… Arrojando espumarajos y manotones contra enemigos fantasmagóricos que danzan en derredor, escucha como en una letanía a los cuatro o cinco cuscos que lo conminan a obedecer sus ladridos, ordena invadir reinos limítrofes, ordena invadir su propio reino…
Y entonces comprende que todo es inútil, que eso es imposible, que ya no podrá ser: que la ilusión terminó. Porque lo que parecía atroz pesadilla de un simple burrito es la mera, invencible realidad; y esa supuesta vigilia de borrico ambulante era el verdadero sueño; proeza inalcanzable, ¡ay, candoroso afán!, de elevarse a esas alturas. (El dúo de personajes montados que ha cruzado no eran Laurel y Hardy, como todavía creía, con indisimulado alborozo).
En este momento, ahora mismo, el pastenaca mira con aprensión al esquifuso domador a su lado, que abre y cierra la mandíbula acompasadamente, casi en éxtasis. Ante esto, se le arrebatan las tusas. Y se reprocha a sí mismo por haberlo tenido en tan alta estima intelectual; y moral también. Evidentemente se trata de otro retrasado, quizá no sea más que otro socialdemócrata con veleidades liberales, se desgañita arrepentido, justificándose. De un manotazo le arranca el control remoto disponiéndose a apagar la TV. Y, apuntando a esta, se distrae un segundo en la imagen.
Y así queda nomás: boqueando, con embeleso, casi feliz también. Ahora dócil, sin pataletas, sin arrebatos. Y con horror y acaso algo de fascinación, en su rígido letargo, ve cómo los peces avanzan, avanzan, saliendo de la pantalla, y comienzan a devorarlo.

