
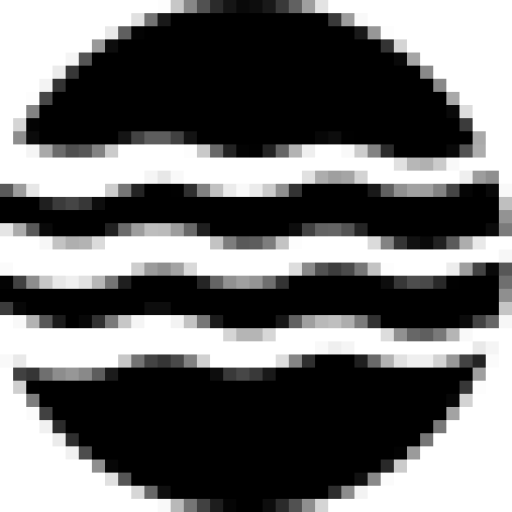
Por Lucía Sbardella
Ya no estoy muerto: estoy enamorado.
Adolfo Bioy Casares, “La invención de Morel”
El amor es una serie de engaños consensuados.
Alejandro Dolina en un programa de radio
Se podría decir que hace un par de días viví una semana maratónica de sueños. Soñé con una persona que quise pero a la que ya no veo más. Soñé con mi padre muerto. Y con mi compañera de lecturas, Stéphanie; y este detalle es importante porque los sueños ocurrieron durante la lectura de los dos primeros capítulos de Los marcos sociales de la memoria, de Maurice Halbwachs.
Cuando le conté de mis sueños a Stéphanie, le causó gracia la vehemencia con la cual había incorporado nuestras conversaciones sobre la memoria. Le conté que soñé con mi padre y que lloré mucho, sin reparar en la ligereza con la cual se lo dije. Noté un silencio breve. No es la primera vez que me sucede con alguien. Supongo que mi actitud tiene que ver con intentar ahorrarle a mi interlocutor la incomodidad de hallar la respuesta justa ante la muerte. Ella volvió la pregunta sobre él. Quiso saber hace cuánto había muerto. Yo le respondí que hace 10 ó 12 años. En ese momento me percaté de que no llevaba la cuenta. Lo hice el primer año, y después dejé de hacerlo. Luego me preguntó si había pensado en él. Le respondí dubitativamente: “No pero sí”. Es inevitable, para mí, leer sobre memoria y no pensar en mi padre; aun así, y con el paso de los años, su imagen se ha vuelto un pensamiento de fondo aunque no lo traiga a la superficie.
Los días que precedieron a mis sueños estuve leyendo los dos capítulos que Halbwachs le dedica a construir el escenario propicio para presentar su concepto de memoria colectiva. Los capítulos son sobre el sueño y los recuerdos. El hecho de que haya soñado a mi padre en una situación desconocida, lejos de algún recuerdo con él, pero con la remera de los Rolling Stones que conocí, resume la idea de Halbwachs: cuando soñamos, no recordamos; aunque sea posible recordar un sueño, lo que vemos allí no es más que una imagen de nuestros recuerdos. La imagen de nuestros recuerdos son imágenes sueltas; impresiones de nuestros sentimientos.
En el sueño y en la realidad lloré, y es una bonita metáfora pensar que el llanto se hizo con agua de paso entre los dos estados, el de la vigilia y el del sueño. Yo sabía que lloraba en el sueño. Y sabía que lloraba en la realidad. Es el momento en el que aparece Stéphanie, y le digo: “¡Es una imagen!, ¡es una imagen!”, como quien hubiese develado el truco del mago. En mi caso, descubrir la trampa consistía en desengañarme de la imagen de mi padre; aquella, una imagen tan vívida, tan real y palpable. Él me sonreía. Hasta le veía las muecas de su boca. Las arrugas de los ojos. Yo lo desconocía. Tal vez por eso lloré tanto; por el combate entre una imagen que me sugería la ilusión de mi padre, y la realidad de su ausencia. Ahora que escribo con cierta distancia, me pregunto si me empeñaría, de nuevo (y si tuviese la forma), en revelar el truco de magia o elegir la treta impune de mi deseo.
El otro día asistí a un cineclub en el que inauguraban el ciclo italiano con Noches blancas, de Luchino Visconti. Hacía poco que volvía a ver Muerte en Venecia, así que fui con gusto. Cuando terminó la proyección, me embargó el mismo sentimiento que tuve con aquella. En ambas películas hay una emoción negativa que desborda a los personajes: los planos sostenidos sobre Tadzio y la pasión silenciosa de Gustav; la espera romántica de Natalia y la frustrada entrega de Mario de sí mismo. La noche siguiente a la película soñé con alguien que quise mucho, con todos los des que caracterizan al amor adolescente: desbordado, desaforado, desbocado. En el sueño recordé una imagen que tuve con esta persona. Habíamos ido hacia un lugar que quedaba a la vera de la ruta, lejos de la ciudad. Después de ver el atardecer hicimos una promesa que, más que una promesa, ahora que lo pienso, fue una apuesta a nuestra duración: volver a ese lugar dentro de diez años, a la misma hora. Por la misma promesa, en Noches blancas, la espera de un amor que no acontece es el motivo del encuentro entre Natalia y Mario. Ambos querrán del otro lo que no puede ser, y sobre fantasmas fundarán su relación. No podríamos reprender a ninguno por su falta: después de todo, cada uno está buscando, a su manera, alguien a quien amar. Pero cuando Natalia le relata los motivos de su llanto a Mario, éste no puede creer semejante ingenuidad. Sin embargo, poco a poco, él también será parte de la fábula que denunciaba como absurda. Es que en ambos se ha puesto de manifiesto el mismo dispositivo amoroso que los constituye como amantes de su tiempo. Y así, una de las cosas interesantes del film, es que no se trata tanto de lo que ha sucedido durante la relación sino, más bien, lo que acontece entre una separación y otra. El conflicto narrativo comienza cuando el hombre se separa de Natalia, y finaliza cuando se reencuentran.
¿Será la separación, por añadidura, el estadío que refuerza y estructura nuestra subjetividad afectiva?, ¿dónde desemboca el recuerdo amoroso? Lo que sigue a Natalia después de su separación es el reflejo de sus recuerdos amorosos; los mismos que, a su vez, le otorgan nitidez a Mario en tanto éste presentifica la ausencia del otro. Mario existe a causa de la falta del otro, y Natalia elabora su imagen a partir de los recuerdos del ausente. Sería posible, entonces, argüir que el tiempo de separación amorosa exhibe nuestra tendencia caníbal; una forma de deglutir el cuerpo amado e incorporar una parte de éste a la constitución de nuestro juicio del mundo. Así un sinnúmero de memorias acude a nosotros cada vez que se abraza un cuerpo, y si tocamos, tocamos con el reflujo de una memoria táctil porque, incluso, gracias a ese campo de memorias, es que lo hemos reconocido. Una hipótesis podría ser que, al final, Natalia no espera a aquel hombre llamado Tenant. Ella ni siquiera sabe quién es, a qué se dedica ni hacia dónde fue, ¿cómo se explica, entonces, semejante espera por un desconocido? ¿Será que la espera sostiene la ilusión, será que en ese cuerpo innombrado permanece intacta la ilusión? ¿Será que ese cuerpo, aún sin nombre, ya existía mucho tiempo antes? El tiempo de la promesa, el de la espera, es el tiempo de la ilusión, y como dice Wimpi, esperar que una ilusión se realice es quitarle su gracia más diáfana y su gloria más pura.


Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
