
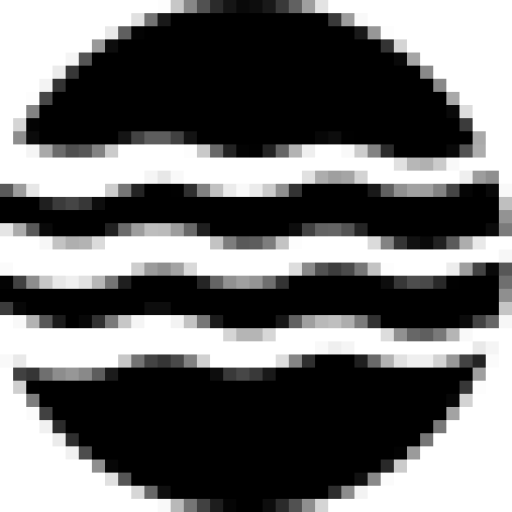
Por Guillermo Bigiolli Renny
Tal vez la mejor manera / de conquistar el tiempo y el mundo / sea pasar y no dejar huella…
Pasar sin dejar sombra / en las paredes…
Marina Tsvietáieva
I
Paul Auster está muerto. G. vio una foto del escritor de New Jersey en la pantalla del teléfono. El colega rosarino de Auster, Javier Núñez, le dedicaba un breve párrafo de despedida acompañando esa foto. Lo primero que pensó después de leer el posteo de Núñez fue: este loco lo ama a Auster, estas palabras son de un fan que despide al artista que lo acompañó en la construcción de su propio arte. Lo mismo que les pasa a los músicos cuando mueren sus influencias. Núñez se sinceró públicamente y dejó ver, no sin valentía, algunos de sus naipes de amor y robo: el azar, la memoria, las derrotas y también las vueltas olímpicas; encorvar la columna y escribir, escribir, escribir.
Paul Auster está muerto. Quedan sus libros en las mesas de saldo de las terminales de ómnibus, o están pausados en las bibliotecas de los lectores que ya no están, o quizás se encuentran frente a los ojos de los que en estos días lo leen por primera vez. No hay duda: el tipo ha trascendido.
G. comenzó a forzar recuerdos y entró en una secuencia de asociaciones mentales. Había leído una sola novela de Auster y eso fue hace varios años. Esa novela llegó de casualidad. No la buscó, le llegó. Pero por más esfuerzo que hizo, no recordó ni quién se la prestó, ni cuándo llegó esa novela a sus manos y mucho menos hacia dónde fue después de ser leída. Intentó repasar de qué iba el argumento: el personaje principal era un hombre que decidía viajar por rutas yanquis, gastando guita; también sucedía algo relacionado con el juego de póker. Había un personaje más pero no recordaba qué pito tocaba en la historia. Sabía que el título tenía la palabra azar pero no lo recordaba en su totalidad. Gugleando completó con las piezas que le faltaban: La música del azar. Siguió repasando en Internet otros títulos del autor hasta que interrumpió la lectura y quebró el silencio con voz sencilla, casi un pensamiento: Este Auster sí que sabía cómo titular sus textos. Un artesano del título, diría. Ma que azar ni que azar. Azar, las pelotas. ¡Epa!, suena a título. ¿Lo habría utilizado, Auster? No creo. ¿Con qué necesidad, negrito?
II
G. se sentó frente a su cuaderno de apuntes, tomó un lápiz y escribió: …si el infierno era la memoria, tal vez tuviera sentido que se perdiera. Nuevamente Paul Auster se hizo presente. Soltó el lápiz, se levantó de su escritorio y fue hasta la biblioteca del living. Ya era de noche y al pasar escuchó los suspiros de su mujer cuando se acostaba. Buscó los tres libros que tiene del autor fallecido. No había leído ninguno. Primero los ordenó por fecha de edición, luego eligió el último. Era La noche del oráculo. Recordó que ese libro había sido de A. Uno de los pocos que conservó de su biblioteca. G. hojeó las primeras páginas y descubrió una anotación en birome. Arriba de esa anotación, la dedicatoria que hace el propio Auster al abrir su novela: para Q.B.A.S.G. (in memoriam). A. tenía la costumbre de hacer anotaciones y subrayados en los libros que iba leyendo. También los firmaba y fechaba como quien marca al rojo vivo a su ganado. En una hermosa e inigualable letra manuscrita, que mezclaba diferentes tipos de imprentas, se leía: G. PaRa Mi CuMPLE “62” 28.11.08. G. tenía en sus manos el último regalo de cumpleaños que le hizo a A. Meses después, A. fallecía. Había olvidado completamente que ese libro era un regalo que le había hecho a A. ¿Por qué lo habré elegido?, ¿por qué lo habré olvidado?, se preguntó. Leyó la primera frase de la contratapa: Sidney Orr es un escritor, y está recuperándose de una enfermedad a la que nadie esperaba que sobreviviera. Pensó que tal vez habría sido por eso: el protagonista se recuperaba de una enfermedad, nadie esperaba que sobreviviera. ¿Nadie esperaba que sobreviviera? G. comenzó con un nuevo movimiento: empezó a hacer memoria. La enfermedad de A., la crisis de sus últimos días. Siguió buscando página por página y descubrió que había otras marcas en la novela. La primera, un encorchetado; lo leyó: Me alegra decir que estaba equivocado. Siempre me resulta estimulante descubrir nuevos ejemplos de mis prejuicios, darme cuenta de mi propia estupidez, de que no sé ni la mitad de lo que creo saber.
—¿Y esto?, ¿por qué? —G. hizo las preguntas en voz alta.
—Me estaba yendo y todavía no me quería dar por vencida —respondió A. mientras le quitaba el polvo a los portarretratos de la biblioteca—. No te das una idea de lo que es pasar por eso.
G. quedó pensativo con el libro abierto en sus manos. Sin mirarla, dijo:
—Yo te escribí un poema, no sé si sabías.
—Sí, lo sé. Una porquería… Bueno, tal vez no sea tan así, una porquería; pero no me gustó tu poema… No te quedés mudo, vos sabías que no me iba a gustar—. La suave voz de A. sonaba como la brisa de un cuchillo que se revoleaba por la habitación.
G. siguió pasando las páginas minuciosamente hasta que encontró una nueva marca de A. Un subrayado trazado en lápiz y con mal pulso que decía: …sensación de mareo y aturdimiento. Se estremeció al pensar en la sensación de naufragio de A. ¿Es mareo y aturdimiento lo que se siente cuando vas hacia la nada y no querés? A. lo miró con ternura pero también con melancolía y dijo:
—Nada de llantos, ni pucheros. Ni siquiera lágrimas. Nunca fuimos de demostrarnos mucho. Hasta ahí era la cosa.
G. escuchó el eco de sus palabras en el pensamiento mientras seguía ojeando La noche del oráculo. Se detuvo cuando encontró un nuevo encorchetado en lápiz, lo leyó en voz alta: …sabiendo perfectamente que aún carecía del aguante físico necesario para cumplir con un trabajo fijo.
—A duras penas llegué a jubilarme —dijo A. como un intento de respuesta que sonó más a justificación—. Vos sabes lo que me costó. Años yendo y viniendo hacia trabajos de mierda. No pude mucho más. Solo trabajar para otros.
—¡Che, trabajabas para vivir! —Se sintió el fastidio de G. en su manera de entonar las palabras. Luego la habitación quedó en silencio. Cerró el libro de Auster y se sentó en el sillón, debajo de la lámpara de lectura que estaba encendida. Era la única luz en la habitación: la de leer. A. se había retirado y G. quedó ensimismado en sus pensamientos. Luego de un rato, volvió a hablar en voz alta. Preguntó:
—¿A., con cuáles otros libros tuyos me quedé?
Ella hizo su aparición detrás de las cortinas del balcón.
—¿Cómo lo voy a saber yo? Para mí los reventaste a todos. Che, que linda vista tienen.
G. se levantó del sillón y desapareció por el pasillo que lo lleva al cuarto en donde se encuentra su escritorio. Al cabo de unos segundos volvió con un tomo de Las mil y una noches en cada mano.
—Mirá lo que son estas bellezas. ¿Te acordás?
—Claro, cómo no me voy a acordar. Papel de biblia, detalles dorados en los lomos: Obras Inmortales. Una edición preciosa.
G. abrió el primer tomo, buscó algunas ilustraciones y se sonrió con los recuerdos de cuando A. lo llamaba para que vea en la televisión a Doña Beija bañarse en tetas bajo el salto de agua. En esos días también había descubierto las ilustraciones eróticas de Las mil y una noches.
—Mientras uno siga hablando no morirá —dijo A. de repente y G. salió de sus recuerdos.
—¿Cómo dijiste?
—Que mientras uno siga hablando no morirá. Como en Las mil y una noches, como Scheherazade. Si no hablaba, ¿qué sucedía?
—La acechaba su muerte —respondió G. como un alumno de secundaria.
—Así es, y acá nos tenés: vos leyendo, los dos conversando pero yo hablando para no morir, mi querido. La voz de A. rebotó en los muros de la habitación hasta desaparecer por completo. El silencio se interrumpió con un auto que circulaba unos pisos más abajo, sobre los últimos adoquines de la ciudad. G. hizo un recorrido con la mirada hasta que notó la presencia de la gata vieja, vio que sus ojos amarillos lo observaban desde el rincón más oscuro. La llamó para que le acerque su compañía.
III
G. continuó con la búsqueda de nuevas marcas hasta que encontró otro subrayado en lápiz, nuevamente aparecía el trazo con mal pulso. Leyó: Esa falta de concentración se había repetido en diversas ocasiones desde que salí del hospital… Sintió que había sido suficiente, cerró el libro. Se detuvo a contemplar la portada: de fondo las torres gemelas envueltas en una bruma, en el centro un ave en pleno vuelo. Y sí, sin dudas era Nueva York. En ese momento supo que no iba a leer nunca La noche del oráculo, pero no iba a dejar de tenerla acunada en su biblioteca. Acunada, le dio gracia la aparición de esa palabra y pensó escribirla en el boceto de sus memorias. Palabra para el último regalo que le hizo a A., la novela que viajaba de mudanza en mudanza sin ser leída. G. puso las dos palmas de sus manos sobre sus ojos, resopló y se preguntó: ¿Cómo salgo de acá?, queriendo darle fin al ruido de sus pensamientos. Soltó el libro, agarró su teléfono y tipeó un mensaje para saber cómo estaba su hija que seguramente tardaría en responderle. Luego acarició a la gata vieja que dormitaba a su lado en el sillón. Recibió apenas un miau que sonó a rauch. G. se paró, apagó la lámpara de lectura y tanteando paredes en la oscuridad fue hasta el dormitorio a besar el hinchado vientre de su mujer que ya dormía, y allí se recostó a su lado, y quedó pensando…
…al parecer, con el ejercicio de leer y escribir, solo se desarrolla un músculo: el de la soledad.
Descubre más desde Revista Belbo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

