
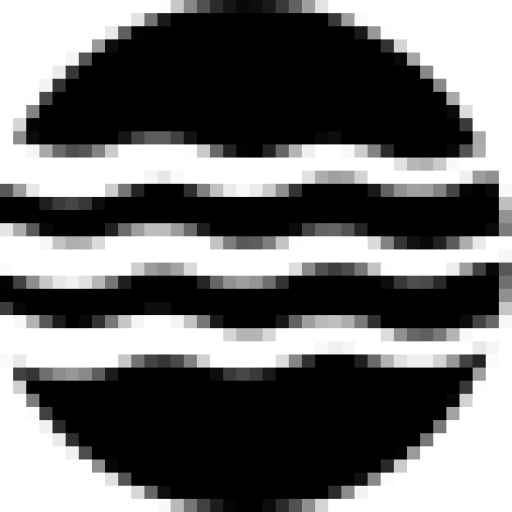
Por Martín Mello
Doctor, no sé por qué lo hice, tenía dieciséis años, ahora treinta y cuatro. No lo puedo contar en terapia, complicaría al pobre psicólogo. Me decidí por usted, porque es amigo de mi viejo, Doctor Brigurina, y porque es el único loco hijo de puta que sé que no me va a juzgar.
La cosa fue así: fui a una escuela muy grande, no solo en superficie sino en cantidad de alumnos. Resultaba difícil controlar todo lo que sucedía. Yo era un chico sociable, pero raro, me juntaba con un grupito de tres y mantenía contacto ameno con los demás. Pero era raro. Por eso siempre estaba al borde de ser el bobo del salón. Físicamente era muy flaco, tenía los dientes para afuera y no era muy enfocado, había que hablarme dos o tres veces para que contestara. Pasaban pocas cosas de las que me enterara.
En tercer año cambié.
Una vez, en un recreo, dos chicos golpeaban a un tercero en el sector de la pileta abandonada, el chico se defendía pero no lo suficiente como para lastimar a quienes lo agredían, apenas los vi, hui. Me da vergüenza decirlo pero tenía miedo de ser el siguiente. El chico se llamaba Juan Manzero, era flaco y bajito y con similar cara de perdido que la mía.
A partir de ese día sentí una picazón.
Parecía a propósito, empecé a cruzarme a Manzero en todas partes. En el recreo iba al kiosco a comprarme un sándwich y Manzero estaba adelante mío, bajito, mirando para todos lados, cagado en las patas, verlo me daba bronca, doctor, hasta quería pegarle yo también… Después salía de la escuela, caminaba con un amigo que vivía cerca de mi casa y todos los días lo veíamos a escasos cincuenta metros de nosotros.
En un partido de básquet lo vi entre el público, si no fuera por mi ateísmo hubiera dado a estas casualidades explicaciones místicas. La realidad es mucho más aburrida, seguro que siempre estuvo ahí y yo solo ahora lo empezaba a reconocer.
Identifiqué quién era el que lo molestaba: Diego Belloso. Un boludo de quinto año, gordo y enorme, rubio y con una cara de ausencia afectiva impresionante. Era de esos chicos que son siempre los graciosos de la escuela, pero con una ligera violencia en todos sus chistes, siempre denigrando a alguien, siempre siendo el vivo. Tenía un grupito de amigos, seis en total, todos con características similares, graciosos, ruidosos, desesperados por reconocimiento, imponentes.
La segunda vez que los vi fue en el baño de planta baja. Habían mojado el jogging de Manzero y se lo estaban poniendo de vuelta. Él, resignado, permanecía en silencio mientras tres lo rodeaban. Su expresión era fría. Ausente. Parecía estar en otro lugar. Me escondí atrás del mástil para verlo salir. Empapado, chorreando. Unos pocos se sonreían. Muchos lo miraban en silencio. Manzero caminó hasta el salón como si no estuviera mojado.
La tercera fue en la pileta abandonada otra vez. Había pasado más de un mes. Sospecho que hubo otras en el medio que me salteé. Esa mañana y como si se tratara de un instinto busqué con la vista a Manzero en el patio de la escuela. No lo vi. Me fui al baño sin decirle nada a mis amigos y después a la pileta abandonada. Ahí sí. Él estaba en el medio de un círculo, rodeado por el grupo de Belloso. No pude descifrar bien lo que veía porque enseguida volví a esconderme.
No quise pero lo imaginé, como cuando ves algo que tus ojos habían visto antes de que tu conciencia lo pueda descifrar. Me iba a ir. Estuve a nada de irme. Unos minutos después me asomé de nuevo y me di cuenta que todos tenían los pantalones bajos. Sabía. No supe qué hacer. Mi miedo era superior a la empatía que sentía por él. Volví al recreo con mis compañeros sin decir nada.
Esa noche lloré en mi casa. Acostado. Solo. Y hoy le puedo decir por qué lloré. Sí, fue por Manzero, pero también por mí. Vio doctor, usted comprenderá, todos vivimos con ese relato, con esa historieta de quienes somos. Cuando sea grande voy a ser tal cosa. Soy tal clase de persona. Todos tenemos esa película de nosotros mismos en la que generalmente somos John Wayne. A mí la película se me terminó ese día, la verdad me gritó en la cara que yo no podía ser el protagonista de mi película.
Esto sucedió en mayo de 2006. A partir de ese día hice todo lo posible para no encontrarme más con Manzero. Ni por error. Ni por casualidad.
Empecé a volverme solo de la escuela eligiendo otro camino. En los recreos me quedaba en el salón leyendo, también solo. Hasta dejé de ir a ver partidos de básquet para no encontrarlo entre el público. En su momento, no sabía por qué lo estaba evitando, hoy por supuesto que sí.
Pude hacerlo hasta fines de agosto, cuatro meses después. Yo estaba en un periodo de rebeldía, ¿tendrá que ver con esto, doctor? Dormía en una piecita que estaba en la terraza. Un cuartito. Y cada tanto me saltaba por el balcón. Desde un primer piso a la calle. Y me iba por ahí. No era la gran cosa. No me iba de putas ni a ponerme en pedo. Terminaba en la casa de algún amigo jugando a la play hasta las cinco de la mañana.
Una de esas noches, 28 de agosto, hice lo mismo. Me fui a mi pieza, me quedé acostado viendo tele. Cuando mi mamá y mis abuelos se durmieron me asomé al balcón y me descolgué hacia la vereda. Iba a la casa de Bruno, un amigo que vivía a unas veinticinco cuadras. Las luces de Bulevar Seguí no funcionaban. Era muy tarde. Dos de la mañana. Caminé derecho por Entre Ríos. Mi paso era rápido producto del frío y del cagazo. Veinte minutos después pasé por la puerta de la escuela. Vi una silueta moverse en el estacionamiento externo. Aumenté incluso más la velocidad de mi andar. No quería enterarme si era un gato, un perro o una persona. Cuando llegué a la esquina de Viamonte escuché:
—Mello… Mello…
La voz estaba agitada, era casi un suspiro. Hice algo que no hago nunca, me di vuelta.
Obviamente doctor, si no esta historia no tendría sentido, era Manzero, metido adentro de la escuela.
—Vení —me dijo.
—No puedo —le respondí yo. Fue la primera excusa que se me ocurrió porque la escuela tenía una valla alta.
—Colgate y vení —me dijo Manzero antes de meterse por una ventana.
Me pude haber ido, pero me subí. Me metí por la ventana que él había dejado abierta y ahí estaba, sentado en un pupitre, fumando.
—¿Querés?
—No, no fumo.
Me fui acercando hasta su pupitre. Manzero no me miraba. Me acerqué más a él y vi un bulto en el suelo. El bulto tenía la cabeza cubierta de sangre. No me sorprendí, le hice una sola pregunta, una pregunta estúpida:
—¿Por qué?
Manzero levantó los hombros, ni siquiera me miró. El espectáculo de esa violencia explícita me daba miedo, pero no pensaba que estuviera equivocado.
Cerré la ventana.
—¿Qué vas a hacer? —le pregunté.
—¿Con qué?
—Dale boludo, qué vas a hacer.
Y abrió los ojos como si no hubiera pensado ni un solo segundo en lo que iba a pasar después. Se paró de un salto y se acercó al bulto de Belloso.
—No sé… —empezó a decir.
Se agachó al lado del cuerpo.
—Es grandote… —dijo.
—Acá en el patio. Lo enterramos atrás de la pileta abandonada —le dije yo.
—Hay que envolverlo con algo, una cortina de acá… del salón de tecnología.
—No. Se va a notar. Hay que buscar algo en otro lado. Voy a mi casa a buscar una sábana.
—No vas a venir más… —me respondió Manzero, y en su tono de voz no había reclamo.
—Voy y vuelvo.
Me colgué de las rejas y salí. Hacía más frío del que sentí quince minutos antes. Mucho más. Apenas me encontré en la calle me cayó todo junto lo que estaba pasando, lo que estaba por hacer. Me dio pánico que alguien me viera en la calle a esa hora, cerca de ahí, que alguien recordara que yo estuve por ahí. Pensé ir de Bruno, mi amigo que vivía a dos cuadras, pero enseguida me opuse a la idea, un testigo más es un problema más, por más amigo que sea, uno nunca sabe cómo reacciona otro ante una situación semejante. Empecé a caminar por calle Entre Ríos en dirección a mi casa. No corrí. Caminé lo más rápido posible sin que se notara que estaba apurado. Seguro no me miraba nadie pero yo estaba perseguido como si tuviera una cámara encima. Me metí en la cortada Casablanca en la que vivía, llegué al pasillo de mi casa y metí la llave en la cerradura. Silencio.
—Nene, ¿de dónde venís? —me dijo una voz grave de eterna fumadora.
Casi me desmayo ahí mismo.
—Abuela… la puta madre, casi me matás
—¿Andás con una chica?
—Sí, pero no digas nada, abuela.
Puse el dedo índice sobre mi boca haciendo el signo de “shhh”.
Subí a mi pieza y del placard saqué unas sábanas de mi abuelo que no se usaban desde la muerte de Perón más o menos, y las metí bien dobladas en una mochilita roja que usaba cuando iba a la primaria. Detrás de una cortina saqué una pala que estaba entre otras herramientas que mi abuelo guardaba en mi pieza.
Volví por Entre Ríos, esta vez corriendo. Ya no me importó nada. La adrenalina hacía que no me cansara (doctor, no le voy a mentir, corrí también para no arrepentirme, incluso así me frené un par de veces como para volver, no llegué a formular una oración coherente que justificara no ir, que lo justificara bien, sabía que si me quedaba pensando un rato más me volvía). Cuando llegué tiré la mochila por arriba de las rejas y después me subí yo. Entré al salón por la misma ventana. Estaba vacío. Ni Manzero ni el bulto. Volví a salir por la ventana (doctor, esta era mi oportunidad para irme a la mierda y lo sabía bien). Pero, y todavía no estoy seguro por qué, antes de irme decidí ir para la pileta abandonada de la escuela. Recuerdo que se sentía el ruido de la calle cada vez más distante, ese ruido tan clásico de Rosario, de autos, de ventanas, de suspiros. Después ya no escuché nada. De pie con el codo apoyado contra la reja de la pileta abandonada había una figura.
—¡Ey! —le grité— Ya conseguí.
Troté unos metros y me empezó a doler el pecho. Vi lo que había pasado. Lo interpreté todo enseguida.
Belloso estaba erguido y le temblaban las piernas y tenía la sangre de la frente ya seca y me miraba como tratando de identificar de quién se trataba.
—¿Mello? ¿Sos Mello? —me preguntó y yo lo miré fijo no sabiendo si responder o no, pero seguía repitiendo—: ¿Mello de tercero, no?
Asentí tibiamente, como no queriendo. Él se me acercó a una distancia de dos cuerpos.
—No sabés lo que pasó, ese que está ahí —levantó el brazo lento, como si fuera un señor mayor, y señaló un bulto similar al que vi antes, pero de la mitad del tamaño—, ese que está ahí es Manzero, era mi amigo, no me vas a creer, era mi amigo, y, y, y, vinimos acá, me dijo que venga para boludear, no sé para qué, y cuando vine, cuando vine, estaba escondido atrás de allá, atrás de la ventana, viste, la ventana del salón grande, del de música, y cuando entré me tiró una trompada el hijo de puta, me tiró una trompada, y como estaba distraído me tumbó, y cuando caí al piso me empezó a pegar patadas, por todos lados, mirá, mirá como tengo el pecho, ¿ves estos moretones?, por todos lados, y después agarró una silla, esas sillas de madera del salón de música, y me la reventó en la cabeza, y ahí no me acuerdo más nada, yo sé que esto es una locura, y no me vas a creer, pero me tenés que creer, lo dejé así porque me defendí, creeme, no me denuncies, no me podés denunciar…
Me agaché al lado del bulto y la cabeza estaba completamente morada y machucada. Ya está, pensé. Ya no hay nada que hacer.
Decidí, en ese momento, irme, simplemente voltear y dejar todo así, que Belloso se arregle.
Lo hice. Me di vuelta sin mediar palabra y desandé el camino que había hecho. Sentí atrás mío unos gruñidos suaves, débiles; de repente, algo en mi hombro.
Me volteé y era Belloso, las piernas temblando, me miraba furioso y vulnerable.
—¿No te das cuenta que me estaba defendiendo? ¿Me vas a dejar solo? ¿No te das cuenta que mi amigo, mi mejor amigo, me quiso matar?
Me subió a la cabeza un calor que no pude soportar. La palabra mejor amigo me resultó un exceso.
Cuando me di cuenta estaba encima de él, mis rodillas en su estómago y mis dos manos apretando su cuello que ya se sentía como gelatina.
Me puse de pie de un salto. Me temblaba el cuerpo. Entré en pánico. Lo que había hecho aún no se convertía en lenguaje, pero estaba latente. Rápidamente, una suerte de pulsión vital o instinto de supervivencia me obligó a serenarme y comenzar a actuar.
Doctor, no voy a agregar drama donde no hay, solucioné el tema de manera bastante rápida. Ahí mismo, en la zona de la pileta abandonada, detrás, hay un terreno de unos cuarenta metros cuadrados, vacío, nunca se usa, levanté la tierra, metí a los dos, primero a Belloso, más pesado, y encima de él a Manzero, sobre ellos las sábanas los cubrían, después los tapé y aplasté la tierra con el revés de la pala.
Debido al estado de dejadez del sector apenas se notaba la diferencia. Volví para limpiar el trayecto de los cuerpos. Lavandina y un trapo mojado. Al cabo de una hora el lugar estaba más limpio que nunca.
Sería muy literario decir que me olvidé la pala, o la mochila, que me puse nervioso y me equivoqué en algo grosero, irrevocable; pero no.
Salí del colegio saltando la reja. Eran las cinco de la mañana y por lo tanto estaba oscuro, pero faltaba poco para que se hiciera de día. Volví caminando, la adrenalina aún alta. Llegué a mi casa y me subí a la terraza donde estaba mi habitación. Con una manguera me mojé y enjaboné todo el cuerpo y la ropa.
Cuando me acosté sobre mi cama el cansancio bajó de golpe y me dormí al instante.
Doctor, luego pasaron varias cosas. El mismo lunes nos contaron de la desaparición de los dos. Manzero pasaba desapercibido y Belloso no era muy querido, por lo que la noticia fue recibida con susto pero no mucho sufrimiento. Como si se tratara de una anécdota increíble de la que había que hablar pero que no involucraba a nadie emocionalmente. Luego un oficial entrevistó a varios alumnos, quienes tenían mayor relación con los desaparecidos. A mí nadie me habló.
La primera noche temblé ante lo sucedido. Lloré. Pensé, en un acto de catolicismo explícito, en entregarme. Ya calmado me dije que no, que yo no había hecho nada malo, me defendí de un hijo de puta del único modo que pude.
Luego de un mes, siguieron las investigaciones pero ya no se veían oficiales en el colegio. Luego de dos ya había dejado de ser un tema de discusión.
Pasaron diecisiete años, ahora tengo treinta y cuatro. Cargué con esto de manera elegante.
Ayer leí Crimen y castigo y por primera vez me puse a meditar sobre el tema en frío. En el libro, un joven errático asesina a una usurera y a su hermana, se justifica de manera filosófica bajo la idea del superhombre. Un tipo de sujeto con características superiores a quien se le permite la trascendencia de la moral convencional porque se interpreta que su desarrollo es por un bien mayor. Uno de los argumentos que utiliza es el de Napoleón: sus asesinatos están justificados por la grandeza de Francia y de Europa.
El protagonista del libro se considera, no sin razón, un genio. El asesinato de esa anciana usurera, desagradable y tacaña, estaba justificado pues el dinero que el protagonista le hurtó sería utilizado para pagar sus estudios, y como él será un gran genio, con ese asesinato termina beneficiando a toda la cultura rusa.
En el transcurso del libro, el joven Raskolnikov se enferma de dolor y fiebre por aquello que hizo. Como si el cuerpo le explicara quién es.
Conoce personas. Discute (discute mucho). Y finalmente, no aguantando más la culpa, se entrega. Preso en Siberia cumple su condena.
Al libro lo interpreté de varias maneras:
Uno: Dios es la solución. El joven se aferra a su religión, cumple su mandato divino, se acepta como pecador y busca el castigo que merece. El libro nos da a entender que, en la cárcel, cuidado por Sofía (una prostituta arrepentida que lo ama), tiene un castigo digno que le da la tranquilidad que no tenía hacía tiempo.
Dos: uno es quien es. Lo del superhombre es paja. Raskolnikov no podía matar, el acto lo envenenó por dentro y lo consumió. Uno tiene una esencia que no puede trascender. Un temperamento específico. Hay gente que comete el acto y vive torturado y otros que, diecisiete años después, viven perfectamente y pueden analizarlo como un concepto.


