
«¿Son azarosos los relámpagos? A primera vista –una vista banal– pareciera que sí. El rayo cae donde le da la gana. Hay caos, azar, desconcierto. Pero si prestamos atención y miramos más de cerca, los rayos caen en lugares bien precisos»
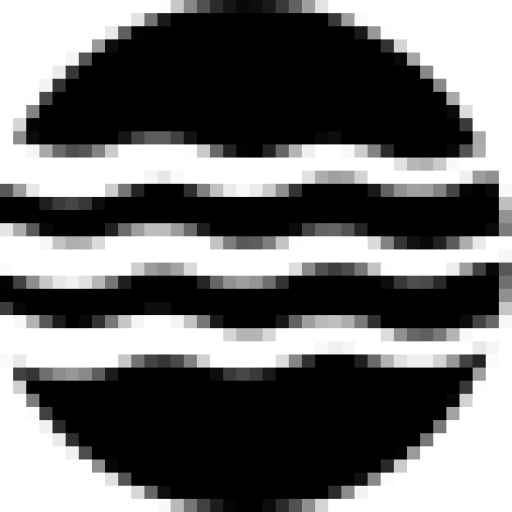
Por Mariano Mussi
Recurrir a lo que ya domina, hacer más intenso el lado oscuro de nuestro tiempo para resolver la oscuridad, es tan ridículo como rectificar con sal lo ya muy salado. El discurso fascista es fácil porque el mundo siempre ha sido un poco fascista: basta con enardecer los ánimos infelices para volver más infelices a los infelices, felices ahora de que lo correcto se reinstale allí, en el lugar del que nunca había sido desplazado. Lo nuevo, lo que nunca ha sido y no tiene forma clara ni receta, es más difícil. Tan difícil que la idea de ponerlo a un lado y señalarlo como utópico o fantástico nos tienta todo el tiempo. Porque lo nuevo puede ser también refugio de caretas que reciclan lo de siempre, el fascismo que siempre ha sido, bordando camisetas y gorras con íconos de la resistencia y organizando kermesses tan fascistas y excluyentes como esas a las que nos tiene acostumbrado nuestro mundo productor de mercancías.
Pero lo nuevo no tiene forma, ni leyes, ni recetas. Lo nuevo es más bien una picazón que pica no se sabe dónde. Esta picazón es, además, permanente y cada cierto tiempo, cada vez más frecuentemente, estalla en dolores bien claros que no parecen tener ninguna relación con la picazón de la que vienen. Un millón de niños y niñas que se van a la cama sin cenar (para quien no ha pasado hambre o el hambre ha sido un episodio más o menos excitante en la aventura es muy difícil imaginar esto). Una horda de excluidos se echa encima de un asilo de inmigrantes y los matan a golpes. Cuatro mujeres que vivían solas en una pensión de Buenos Aires son quemadas vivas por un par de tipos tan miserables como hijos de yuta. De Gaza, he escuchado tantos horrores que no termino de decidir cuál citar aquí. Todo esto me viene a la cabeza espontáneamente, no necesito hacer una búsqueda, son horrores cotidianamente informados y que parecen desconectados unos de los otros.
Pero antes del horror de estos eventos que nos alcanzan, en apariencia, tan azarosos como los relámpagos, ocurren otras cosas de menor volumen. Un trabajador se afilia a un sindicato y es despedido automáticamente. Otro, que trabajaba sin papeles, sufre un terrible accidente y queda tullido y sin un centavo y con cuatro hijos pequeños. Un profesor universitario del primer mundo anglosajón se cuelga en la oficina de su cátedra, un drama personal seguramente. Usted mismo, que lee: ¿no se levanta para ir a trabajar cada mañana con la sensación muy difusa e imprecisa de que está camino a la muerte, de que su vida, sus ilusiones, sus amores no valen nada?
¿Son azarosos los relámpagos? A primera vista –una vista banal– pareciera que sí. El rayo cae donde le da la gana. Hay caos, azar, desconcierto. Pero si prestamos atención y miramos más de cerca, los rayos caen en lugares bien precisos. Caen donde deben caer: sobre objetos conductores de la electricidad, de alta densidad, puntiagudos. Este es el principio del pararrayos. Si no hubiéramos visto de cerca al rayo, cada tormenta sería ocasión para el pánico. El caos es un orden por descifrar, dice la cita apócrifa de Saramago. Miremos de cerca. ¿Qué tienen en común un niño hambriento en Argentina, una bomba sobre un hospital de Gaza y cuatro mujeres quemadas vivas?
Estos eventos convulsivos ocurren en lugares muy distintos, con historias distintas, idiomas distintos y credos, también, distintos. Lo que sí tienen en común es el dinero, el trabajo asalariado forzoso y la acumulación de riqueza por desposesión. Tiene en común, estos lugares tan distintos como Australia, Gaza y Argentina, el hecho de ser sociedades capitalistas.
El que sean sociedades capitalistas significa que algunos –la mayoría en realidad– están obligados a trabajar para vivir. Trabajar no es simplemente realizar actividades. Trabajar es vender la propia voluntad para hacer lo que otros ordenan. Esos otros –la minoría– pueden obligarnos a trabajar porque han reclamado todas las cosas para ellos mismos. ¿Qué cosas? Pues, todas. Las pequeñas propiedades de las que nos jactamos quienes tenemos la suerte de tener cierto poder adquisitivo son, en realidad, muy frágiles. En cualquier momento podemos vernos obligados a vender todo para comer. De un día para el otro estamos en guerra –un azaroso relámpago– y ni siquiera eso. Ni siquiera casa, ni abrigo. Basta preguntarle a un ucraniano.
¿Cómo es que esta pequeña minoría se ha hecho con todo? Una explicación tan rápida como infeliz reza: “Porque han trabajado para ser ricos”. Entonces, si has trabajado y sos rico, eso justifica que el resto se muera de hambre. Aunque en sentido estricto no lo justifica porque, para lo banal del fascismo, los relámpagos son casuales. Si hay hambre, guerras, violaciones y turbas enardecidas es porque la democracia no funciona, porque los gobernantes son corruptos o porque los seres humanos son malos. De eso sacan provecho, claro está. Pero es sólo por inteligencia de la ocasión. Después de todo, ¿por qué no hacer un negocio lucrativo vendiendo alimentos o armas?
Ser fascista significa seguir la corriente de estas explicaciones. Soplar las ascuas del infierno y reclamar orgullosos sus fuegos. Ser fascista es ser banal. Ser fascista es ignorar el pararrayos.
Ahora, no serlo es una tarea de infinito esfuerzo. Esforzarnos para que otra realidad sea posible nos ubica en plena ingratitud de propios –supuestamente propios– y ajenos. Porque creo con fe sincera que hay sólo dos principios irrenunciables para quien realmente quiera ponerse a la tarea de demoler este mundo y crear otro. Son dos principios bastante claros, tan claros como difíciles.
El primero, a falta de una expresión más ilustrativa, reza: “No hacerse el boludo”. Si la información está a tu alcance y sos capaz de analizarla –sólo o con la ayuda de otros– no te mientas en las conclusiones. No repitas lo que crees que es una verdad revolucionaria sólo porque la firma una autoridad. Doy ejemplos: “El amor vence al odio” o “Nadie se salva sólo”. Ambas mentiras de profunda raigambre. Elon Musk se salva solo solito, alcanza los límpidos aires de las montañas parándose sobre las cabezas de todos y cada uno de nosotros. Y el amor es una posición noble y encomiable, pero el odio lo muele a palos si el amor no se defiende o, mejor, si no toma la iniciativa y pega primero. Este principio –no hacerse el boludo, no mentirse– funciona sólo si abarca a los elementos y la reflexión. Un joven sin demasiadas lecturas puede ser un militante del fascismo no por egoísmo o crueldad sino porque está solo, porque quienes debiéramos estar a su lado lo hemos abandonado o, peor aún, lo hemos tildado de ignorante. La progritud que funciona a puertas cerradas es fascismo también. Me unen más cosas a un joven militante de derecha, que no ha podido acceder a otras lecturas del mundo pero que se compromete con él, que lo que me vincula a casi cualquier periodista progre o artista del compromiso (propio).
El segundo principio sostiene: “La Historia es infinitamente más larga que tu propia vida”. Cualquier cosa que hagamos con seriedad para vencer al capital y al fascismo puede demorar años o, tal vez, siglos en dar resultado. Es muy probable que no veamos en nuestra vida el resultado de estas acciones. ¿Triste? Sí. Pero recordemos el primer principio: “No hacerse el boludo”. No escojamos cualquier tontería por la premura del resultado. Hay amenazas de las que nos separan eones, pero para las cuales deberíamos, quizá, empezar a prepararnos hoy. Una próxima: El cambio climático. Otras, tan lejanas que parecen extraídas de un relato de ciencia ficción y efectivamente lo son: Octavia Butler, en su Parábola del Sembrador, sostiene que, si no queremos ser tan efímeros como los dinosaurios, deberíamos orientar nuestros esfuerzos hacia las estrellas. Encontrar y habitar otros planetas. ¿Cuánto tiempo le queda a nuestro sol?
Seguramente habrá objeciones o, más bien, resistencias a estos principios. No hacerse el boludo cuando el sufrimiento nos rodea todo el tiempo es muy duro y angustiante. Pero el sufrimiento nos rodea, está ahí. Si realmente nos importa, no podemos hacernos los boludos. Que el sol se apague, un asteroide imparable nos golpee o la tierra se vuelva inhabitable en 200 años son problemas muy distantes, más allá de nuestro propio tiempo vital. Pero son problemas reales, son amenazas ciertas. Que sea muy difícil imaginar e implementar una sociedad más allá del capital y el fascismo no la hace menos urgente. Porque ya sabemos que el rayo no cae en cualquier lado y, de este saber, no hay vuelta atrás.
Soplan las ascuas del infierno y reclaman el fuego como propio:
son, al fin de cuentas, banales,
almas apasionadas y simples
comandadas por reales hijos de puta
–falta acá un insulto más justo–:
no quieren pasarla mal
pero la pasan terrible.
Si la queja absurda crepita en chispas
se enciende el rayo
y el rayo es mucho más que una palabra
y muchísimo más que un absurdo.
El rayo espanta
hiela el alma
y nos deja tartamudeando.
Si no miramos de cerca al rayo,
si no aprendemos su idioma,
cada tormenta será un horror.
La repetición vence al horror,
pero no al rayo.

